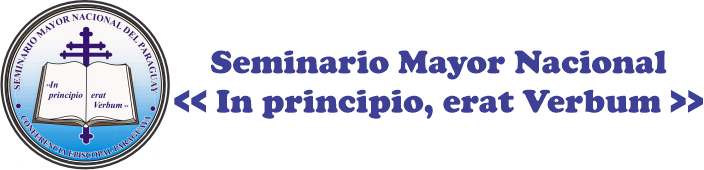El camino de formación en el Propedéutico
La primera etapa de la formación sacerdotal es la llamada Propedéutica, que etimológicamente viene del griego πρó (pró), que significa ‘antes’ y παιδευτικóς (paideutikós), ‘referido a la enseñanza’. La palabra hace referencia a la enseñanza previa necesaria para posteriormente adquirir ciencias más avanzadas. Esta etapa tiene carácter introductorio, con el objetivo de discernir si es conveniente continuar con la formación sacerdotal o emprender un camino de vida diferente (RFIS 49).
En el Seminario, cada etapa tiene un proyecto de “formación integral”, llamado también itinerario formativo. El Itinerario de la Etapa Propedéutica tiene cinco secciones: la Sagrada Escritura, el Credo, la Moral, el Autoconocimiento y el Discernimiento.
Desde el inicio del itinerario formativo los seminaristas fuimos familiarizándonos a con la Sagrada Escritura, de diferentes formas; conociendo su ordenación y estructura, identificando a Cristo en el Nuevo Testamentos y en las profecías del Antiguo Testamento, a su vez descubrimos los diferentes tipos de textos que se encuentran en ella y la extraordinaria gracia que contiene. Llegamos a aprender métodos de oración con la biblia, en la cual destaca la “lectio divina”, que nos acercó cada vez más a Aquel que nos llamó a esta vocación. Este primer acercamiento a la Sagrada Escritura fue esencial para nuestra vida de oración, pues cada seminarista proviene de diferentes realidades. Esta etapa culminó con la entrega de la Sagrada Escritura en una Celebración Eucarística, con aquella frase que resuena aún en nuestro corazón: “Recibe la Sagrada Escritura y que ella sea luz para tu vida”.
Luego de la familiarización con la Sagrada Escritura y culminación de la primera sección, nos adentramos en el Credo de la Iglesia, es decir, la fe que profesamos. Cada encuentro se refería a una persona de la Santísima Trinidad. En los primeros encuentros se contempló a “Dios Padre Todopoderoso”, mediante el cual percibimos cada vez más el verdadero significado del ser Hijos de Dios. Esta vinculación amorosa con el Padre es el núcleo de nuestra vocación. También, a través de la contemplación de las cosas creadas y encontrando a Dios en cada una de ellas, se pudo acrecentar una relación mas armoniosa con la naturaleza que es creación de Dios.
Posteriormente, contemplamos a “Jesucristo, nuestro Señor”, mediante la triple aproximación: la intelectual, en el área académica; la espiritual, mediante la liturgia; y la existencial, mediante el área comunitaria. Fuimos adquiriendo una visión más objetiva de Cristo mediante los encuentros. Por medio de las oraciones, que siempre es un coloquio con el Señor, fuimos configurándonos gradualmente con Él, por el cual brotó en nuestros corazones esa pretensión de imitarle cada día más con nuestro testimonio de vida.
Finalmente, contemplamos al “Espíritu Santo”, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que es invocado bajo el nombre de; Paráclito, Viento, Fuego y Abogado. ¿No sabéis acaso que sois templo del Espíritu Santo? (1 Co 6,19). Mientras reflexionábamos en este pasaje bíblico, comprendimos que todos los que hemos recibido el bautismo fuimos constituidos Sacerdote, Profeta y Rey para la gloria de Dios y realización de su designio (Cf. Ef. 1,1-10). Mediante varios ejercicios fuimos incorporando al Espíritu Santo en nuestras oraciones diarias, ya que Él es quien inspira nuestras oraciones y sin Él no existe eficacia, esto fue fundamental para el desarrollo de un amor más profundo a Dios y a la Iglesia.
Terminadas las primeras dos secciones, empezamos con la Moral. “La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquél” (GS 16). Con esta frase iniciábamos esta sección. Durante diversos encuentros fuimos descubriendo más acerca de la Moral. Un buen juicio del bien y del mal es indispensable para los seminaristas, pues solamente con ello se podrá llevar una vida coherente con la fe. Este discernimiento de la ética moral está impulsado por las oraciones, los ejercicios espirituales y las correcciones de los formadores.
Cada seminarista proviene de diferentes contextos morales, cada uno fue fuimos examinando y compartiendo aquellos valores que adquirimos en el hogar, en el colegio y en la sociedad. En cada encuentro fuimos repasando los diferentes contextos morales, los cuales nos ayudaron para ir corrigiendo cada día nuestras relaciones con los demás y también a asumir más seriamente nuestras responsabilidades.
La cuarta sección del itinerario formativo fue el “Autoconocimiento”. En el primer encuentro se inició con la observancia de sí mismo, una observación profunda de la personalidad. Durante varios encuentros fuimos conociéndonos más mediante varios ejercicios de autoconocimiento como la “radiografía de sí mismo”, donde fuimos escribiendo las ideas, convicciones, los sentimientos y emociones buenos y malos de nosotros mismos, también examinamos nuestras virtudes y defectos mediante “los tres niveles del yo”: el psicofísico, el afectivo y el espiritual que nos dieron un panorama más amplio de nosotros mismos.
La última sección tratará sobre el Discernimiento, tema que nos ayudará a realizar ejercicios personales de reflexión para discernir nuestra vocación y responder a la voz del Señor.
El itinerario formativo es fundamental para nuestra formación, a lo largo de los encuentros fuimos formándonos y, a la par, adquiriendo conocimientos que nos ayudaron en la iniciación de la vida en el seminario. Hay un antes y un después de los encuentros. En las diferentes dimensiones de nuestro ser, pudimos llegar a conocer más al Dios Uno y Trino, además de progresar más en el conocimiento la doctrina católica. Mediante los encuentros formativos pudimos desarrollar más nuestra personalidad, fortaleciendo las virtudes y trabajando en las debilidades, y así alcanzar el mayor beneficio en pos de la formación integral.
Seminarista: Derlis Silva Pereira
Curso: Etapa Propedéutico
Diócesis: Santísima Concepción
Un día en el Seminario
Las actividades en el Propedéutico de Caacupé son muchas y normalmente varían en algunos días. Hagamos un recorrido para vivir un Día en el Seminario y en la vida de un seminarista.
Las oraciones en Comunidad varían según los días y horarios. Los lunes empezamos el día con el rezo del Santo Rosario; los martes, con la Liturgia de las Horas Laudes; los miércoles tenemos una oración por equipo de vida y esta la elegimos con el equipo en su momento. Los jueves son únicos porque nuestra primera oración es la Adoración al Santísimo. Los días viernes, la oración es por Diócesis, mientras los sábados y domingos arrancamos con la oración por excelencia, la Santa Misa.
Las otras actividades son más comunes a todos los días, porque después de haber orado, pasamos al comedor a un desayuno breve de 15 minutos. Seguidamente, nos ponemos manos a la obra con el trabajo corto de 7:15 a 7:50, donde cada uno cumple su función, según la tarea que le corresponde dentro del Seminario. Algunos de estos trabajos son la limpieza en general del seminario. Luego están los leñeros, campanero; otros van a la huerta, al gallinero, al chiquero, a los conejos, a la chacra, a la vaquería, a la cocina y la actividad de mozos. Es importante aclarar que cada equipo de vida se encarga de los servicios de mozo de toda la semana; esto es servir desayuno, meriendas, almuerzo y cena, limpieza de cocina y cubiertos. Estos equipos se alternan por semanas.
Dentro del Seminario los estudios son muy importantes. Las horas que dedicamos a esto lo evidencia, siendo la primera clase de las 8:00 de la mañana hasta las 9:30. Hay un receso de 15 minutos para la media mañana. Continuamos la clase a las 9:45 hasta las 11:15 horas. Se vuelve a tener un receso en el cual algunos aprovechan, a menudo, para lavar las ropas, llevar cubiertos al comedor u otra actividad personal. A las 11:45 vamos a la capilla, para un momento de oración donde visitamos al Santísimo y ofrecemos esa jornada que ya está promediando. A las 12:00 saludamos a nuestra Madre con la oración del “Ángelus”, y pasamos al comedor para almorzar. Se disfrutan unas comidas deliciosas de manos de las cocineras tan populares para los seminaristas que han pasado por Caacupé. Las cocineras Ña Marga y Ña Silvia son muy apreciadas entre los seminaristas. Cuando se termina el almuerzo cada uno tiene su momento de descanso, una siesta hasta las 14:00 horas, cuando el toque de la campana nos impulsa a estar de pie y fortalecidos para el resto del día.
La sesión de la tarde comenzamos en la sala de estudio, nuevamente de 14:15 hasta las 15:45. La siguiente actividad de 16:00 a 17:30 puede variar según el día. Se van intercalando deportes y trabajo largo, a excepción de los días jueves donde tenemos clases de música y comunicación.
Cuando ya declina el día, atardecidos de cansancio, contentos por servir, vamos a ofrecer al Señor nuestro día en acción de gracias en la celebración de la Eucaristía. Antes nos disponemos con una lectura espiritual desde las 18:00. A las 19:00 horas es la Santa Misa. Al término, tenemos nuestra cena y ya la última actividad 20:45, cuando volvemos al estudio hasta 21:45. Luego vamos a la capilla para la oración de las Completas; con esta oración nos despedimos del día vivido y nos disponemos al descanso, para que, recuperadas nuestras fuerzas, podamos nuevamente despertar a la luz del nuevo día.
Los días sábados y domingos se agrega algo diferente a las actividades en el seminario, particularmente en la dimensión comunitaria y pastoral. Así cada sábado, a las 18:00 horas tenemos una reunión por Equipo de vida y, luego, a las 19:00, la Lectio divina en comunidad. Los sábados de noche son de “cultura”, y la actividad aquí varía entre noche de película, karaoke, casino y cena por diócesis. En la dimensión Pastoral, mensualmente vamos a visitar a nuestros hermanos y vecinos de Kkottognae, que es un hogar en el que personas de la tercera edad, en su mayoría abandonadas por sus familias, son acogidas.
En la dimensión espiritual es importante agregar la celebración penitencial. En el Seminario lo tenemos una vez al mes, cada cuarto viernes del mes, como así también la dirección espiritual y las entrevistas con los formadores.
Finalmente, es bueno mencionar los talleres del itinerario formativo, guías del seminarista. Estas actividades están dirigidas por los formadores y consiste, precisamente, en hacer un camino y un análisis de toda la formación integral que recibimos en el seminario en las diferentes dimensiones. De aquí también llevamos unas consignas para seguir este camino extraordinario con las disposiciones y las fuerzas necesarias para llegar al destino final, al propósito primordial de responder a esta vocación sacerdotal.
Seminarista: Derlis Fernando Falcón Villalba
Curso: Etapa Propedéutico
Diócesis: Arquidiócesis de la Santísima Asunción
Una historia vocacional
“Jesús los llamó: Síganme y yo los haré pescadores de hombres” (Mt 4, 19). La alegría que uno puede sentir en la llamada vocacional es incomparable, Jesús los llamó con una voz firme y era tan irresistible, que tomaron la decisión de dejar todo y seguirlo.
Lo que siempre me ha impulsado es servir al Señor con una alegría y entrega total, ponerme al servicio de los hermanos enfermos, alegrarme con ellos en su alegría y llorar con ellos en su dolor.
Así al sentir la inquietud vocacional, decidí entrar e ir preparándome ya desde el Seminario menor, que es una buena iniciación, pero no pude acceder porque me enfermé como tres años. Doy gracias a Dios, porque por medio de eso pude madurar en mi fe, y fue una buena forma de comprender más lo que parecía como una llama que nunca se apagó. Después de los tres años, me curé completamente. Ya estaba bien decidido a irme al Seminario, dispuesto a descubrir la llama que ardía muy dentro de mí, que solo podrá entender aquellos que lo sienten.
En el momento que decidí irme al Seminario le comenté a mi padre, que me respondió: Bueno, hijo, si Dios quiere que seas su servidor, llegarás”. Como yo ya estuve decidido, fui a hablar con el encargado vocacional y él me invitó para una evaluación vocacional. Fue buena experiencia y conocí también a muchos aspirantes. Y lo más hermoso fue poder participar en la Misa todos los días, visitar al Santísimo Sacramento que estaba expuesto para poder contemplarlo fervorosamente, que todo ese tiempo me asistió con un amor inefable y fortaleció mi vocación y mi vida espiritual. Después de la evaluación vocacional tuvimos una misión pastoral, donde conocí a personas muy buenas, que tienen sus corazones abiertos para el mensaje del Señor. Aunque, muchas veces, solo escuchamos lo negativo, también debemos buscar lo positivo y llevar mensajes de esperanza a nuestros hermanos, mensajes de paz, paz que inunda de sosiego el corazón.
Después tuve la oportunidad de pasar al Seminario Mayor, donde pude conocer más sobre la fe católica. Estaré eternamente agradecido por la oportunidad que tuve, porque gracias al Seminario pude desarrollar más sobre la oración comunitaria y personal. La Iglesia es madre y maestra, porque acoge con un calor de madre y también enseña. Por ejemplo, yo pude aprender a hablar mejor en castellano y, por otra parte, visitar al Santísimo que es el motor de mi vocación, entregándole todos mis propósitos, para poder tener un trato afectuoso con el Padre.
Navegar en este camino no es una misión confiada solo a nuestros esfuerzos. Implica entregar a Dios el timón, para acompañarnos y guiarnos en la dirección correcta. Aunque aparezcan las agitaciones en la vida no debemos perder el ánimo.
Este camino requiere de valentía. Jesús mismo dice “Ánimo no teman, que soy yo” (Mt 4, 27). Confiemos en el Señor y digamos como Pedro: “Señor si eres tú, manda que vaya a ti caminando sobre el agua” (Mt 14, 28). El Señor nos sostendrá si respondemos con generosidad a su llamada. Animo a los jóvenes que sienten la inquietud, para que puedan responder con agrado al Señor, como la Virgen María, que es modelo de vocación y cantó con alegría las grandezas del Señor (Cf. 1, 39).
Seminarista: Julio Romero Quintana
Curso: Etapa Propedéutico
Diócesis: Ciudad del Este
La necesaria experiencia cristocéntrica del seminarista
Todo cristiano posee una vocación específica y está invitado a ejercerla en la sociedad, asimismo, el seminarista, al ser llamado por Cristo, debe disponerse a estar con el Señor, siendo un discípulo auténtico y teniendo la certeza de que Él «llamó a los que quiso… para que estuvieran con él» (Mc 3, 13-14).
El discípulo es aquella persona que ha sido llamada por su maestro para estar alrededor de Él, ser instruido por Él, dejarse moldear por Él, es decir, en todos los aspectos de la vida, está en el momento en el cual debe aprender de Él.
En la etapa discipular, el seminarista debe interiorizar de todas las exigencias del discipulado, ya que en esta etapa «se invierten todas las energías posibles para arraigarse en el seguimiento de Cristo, escuchando su Palabra, conservándola en el corazón y poniéndola en práctica» (RFIS 62). No es obra humana que uno sienta el llamado del Señor, sino divina, pues Él mismo llama a cada cristiano porque quiere para una función específica dentro del seno de la Iglesia y, además, al joven seminarista para que emprenda el camino de configuración con Cristo que pasa, indudablemente, por el discipulado.
«Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús» (Flp 2, 5) exhorta el apóstol san Pablo, palabras que el seminarista debe arraigar a su vida, pues un discípulo entrega su vida y su tiempo para ir recibiendo de su maestro lo que este considere necesario para su vida. El Señor, para ayudar a su elegido a llevar a la perfección su proceso discipular, le concede la gracia de conocer que es una persona que está en el mundo, pero no es del mundo, es del Señor, y le motiva a participar de las palabras del apóstol: «tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor» (Rm 14, 8).
Durante el proceso de formación sacerdotal, el seminarista precisa enraizar su personalidad con la de Cristo, pues al estar con Él y ser instruido por Él, configura su vida de una manera más profunda, de modo a que se pueda «educar en la verdad del propio ser, en el uso de la libertad y en el dominio de sí» (RFIS 63), esto sin olvidar la entrega generosa a los demás. Se concientiza de que, como discípulo, está siendo preparado para ser un apóstol; como seminarista, para ser un pastor.
En la medida en que el seminarista dispone su corazón a la gracia de Dios, se acerca a la madurez humana, sin dejar de lado un aspecto fundamental de este proceso: la vida comunitaria. En los comienzos de la primera comunidad cristiana, cuando el Señor eligió y escogió a sus primeros discípulos, hubo muchas cosas que él iba corrigiendo del actuar de los suyos, insistiéndoles en el servicio mutuo, el amor fraterno y, sobre todo, la unidad, pues decía al Padre: «Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti» (Jn 17, 21). Los discípulos crecieron bastante en la fe cuando empezaron a darse cuenta de que, en la diversidad de dones y carismas, el Señor los llamaba para animarse mutuamente en el gran desafío que enfrentaban.
La vida comunitaria es esencial para el seminarista, pues «la formación se realiza mediante las relaciones interpersonales, los momentos para compartir y de interpelación» (RFIS 50), construyendo así una vocación madura. La Iglesia, desde sus principios, experimenta la vida comunitaria, por eso, el seminarista al recibir la ayuda del formador y del director espiritual, se dispone a luchar por su crecimiento con la ayuda de la gracia de Dios, relación que debe ser como de padre a hijo; y al compartir con sus compañeros de camino, llamados a una misión semejante, debe buscar que los vínculos sean como de hermanos.
La comunidad ayuda a que se vuelvan más llevaderas las exigencias del Maestro: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga» (Mt 16, 24), deja en claro de que, en este proceso discipular, habrá cosas que dejar, pues requiere personas despojadas de sí mismas, personas dispuestas a «darse del todo al Todo sin hacerse partes» (Santa Teresa de Jesús), imitándole en todo momento, hasta llevando sobre sí la pesada carga de la cruz personal, pero nunca solo sino con otros. Solo de esta manera el seminarista se sentirá verdaderamente libre para ejercer el discipulado a la manera de Cristo, sin desviar la mirada de su gracia y del objetivo vocacional deseado.
Es importante saber que hay un momento en nuestra vida en el que el discipulado se ve más reflejado, sin embargo, esta etapa no culmina nunca; un cristiano es siempre un discípulo, un sacerdote necesita siempre conocer que es su relación con Jesús y su actitud de escucha lo que da vida a su ministerio, actitudes propias de un discípulo atento a la voz de su Señor.
En el seminario, tenemos la gracia de poder celebrar diariamente la santa Eucaristía; es ahí donde recibimos a Cristo, nuestro Maestro, y procuramos llevar una vida más cercana a Él. Al recibirlo, nos llena de su gracia, pues la Eucaristía es «la fuente y el culmen de toda la vida cristiana» (LG 11). Es imposible que un seminarista crezca en gracia y sabiduría delante de Dios si impide que Cristo actúe en su vida por medio de los sacramentos.
Debido a eso, el seminarista debe buscar, por sobre todo y antes que nada, llevar una vida de auténtica experiencia cristocéntrica. Desear que Cristo sea el centro de su vida debe constituir en el fundamento de su vocación, pues, así como una relación se fortalece mediante el diálogo y la escucha, la cercanía con el Señor se alcanzará solo mediante una entrega constante y cada vez mayor a la oración, porque es en ese momento donde uno recibe las consecuencias del trato de amistad al compartir emociones, sentimientos, donar el tiempo y empeñarse a parecerse a Aquel a quien considera su mejor amigo.
Por eso, el seminarista, gozando de la cercanía de su pedagogo, Jesucristo, debe poner en el centro su relación con él, pues al avanzar en la vida discipular, uno empieza a recibir influjos de aquellos con quienes comparte, y siendo Cristo el núcleo, debe empezar a aprender del Amor a amar, configurando su vida con la suya. Como el sarmiento permanece en la vid y recibe de esta la savia que le nutre día a día, el seminarista debe permanecer en el Señor, pues solo en Él, con Él y por Él podrá llevar a cabo todos sus proyectos y de ese modo dar gloria a Dios con los frutos que de sus acciones ha cosechado, como dice el Señor: «Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos: entonces pasan a ser discípulos míos» (Jn 15, 8).
Seminarista: César Nicolás Vera Sanabria
Curso: 1er año de la etapa discipular
Diócesis: Coronel Oviedo
Una mirada contemplativa a la Liturgia
El pasado 29 de junio de 2022, en la Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, el Santo Padre Francisco publica su carta Apostólica «Desiderio Desideravi» sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. La Carta de Su Santidad está orientada a todos los fieles, consagrados y ministros sagrados de la Iglesia. Como el mismo Santo Padre lo menciona, en este documento no se da una nueva regla o rúbrica litúrgica, sino elementos de reflexión para llegar a la contemplación de la belleza y verdad de la liturgia cristiana.
Ante todo, la celebración litúrgica: es el «hoy» de la historia de la salvación. En el momento en que Cristo celebra la pascua con los apóstoles, estos no son conscientes del don que recibirían de Cristo, sin embargo, este don que recibirían no depende de ellos, sino enteramente del amor y la misericordia de Dios. El «Hoy» de la celebración litúrgica expresa la conmemoración del sacrificio de Cristo, esta vez de manera incruenta, a través de los signos sensibles que realizan lo mismo que Cristo en la Cruz.
La celebración litúrgica es lugar del encuentro con Dios, pues, es Dios mismo el que se encuentra con la asamblea reunida para celebrar el Misterio Pascual de Cristo. No es un mero recuerdo de la última Cena, sino un encuentro con Cristo, que viene a nosotros en la Celebración Eucarística a través de los signos sensibles: el agua, el pan, el vino, el aceite, entre otros, pero, sobre todo, en la asamblea reunida.
Mediante el Bautismo la Iglesia se convierte en sacramento del Cuerpo de Cristo, esto pues, como lo expresa la tradición: «del costado de Cristo dormido en la cruz brotó el admirable sacramento de toda la Iglesia» (SC 5), esto es el bautismo, donde la persona se une de manera peculiar a la Iglesia, pues ya no es meramente una parte aislada, sino parte sustancial de la Iglesia, que se incorpora al cuerpo Místico de Cristo. De este modo, sin esta incorporación, no hay posibilidad de experimentar la plenitud del culto a Dios, pues solo se puede ofrecer el único y digno sacrificio si estamos unidos a la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo.
Al retomar el espíritu teológico de la Liturgia propuesto por el Concilio Vaticano II, que exhorta, sobre todo, a la participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas, que es el punto sustancial por el cual cada persona bautizada toma parte activa con su pertenencia y su respuesta sincera en la celebración eucarística, nos damos cuenta que la Liturgia no nos deja solos en la búsqueda de un presunto conocimiento individual del misterio de Dios, sino que nos lleva de la mano, juntos como asamblea, para conducirnos al misterio que la Palabra y los signos sacramentales nos revelan.
El cristiano debe redescubrir diariamente la belleza de la verdadera celebración cristiana, en la que se expresa de manera perfecta el don de la salvación, recibido en la fe y celebrado en la liturgia. En este sentido se debe entender que la liturgia es ejercicio del sacerdocio de Cristo, que el sacerdote ha de expresar con sencillez, prudencia y belleza en la celebración de litúrgica, sin improvisaciones ni concepciones personales o mero ritualismo.
No se debe caer en un «esteticismo ritual», que se complace solo en el cuidado de la formalidad exterior de un rito, o se satisface con una escrupulosa observancia de las rúbricas. Evidentemente, esta afirmación no pretende avalar, de ningún modo, la actitud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal, lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la acción ritual con un funcionalismo práctico exagerado.
En esto se ha de expresar claramente: hay que cuidar todos los aspectos de la celebración (espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música, etc.) y observar todas las rúbricas: esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Pero, incluso, si la calidad y la norma de la acción celebrativa estuvieran garantizadas, esto no sería suficiente para que nuestra participación fuera plena, pues esto ya depende de la plena conciencia que se ha de tener en la celebración litúrgica (cf. SC 41).
El asombro es parte esencial de la acción litúrgica porque es la actitud de quien sabe que está ante la peculiaridad de los gestos simbólicos; es la maravilla de quien experimenta la fuerza del símbolo, que no consiste en referirse a un concepto abstracto, sino en contener y expresar, en su concreción, lo que significa. En los signos sacramentales se ha de vivir el asombro constante ante el misterio pascual, no como una expresión vaga del misterio, sino en la participación de la Pascua de Jesús. El misterio de Dios, manifestado en Cristo y vivido en la liturgia nos conduce desde el asombro a la adoración.
Es necesario encontrar cauces para una formación como estudio de la Liturgia: a partir del movimiento litúrgico, se ha de buscar la difusión del conocimiento litúrgico fuera del ámbito académico, de forma accesible, para que todo creyente crezca en el conocimiento del sentido teológico de la Liturgia. La configuración del estudio de la Liturgia en los seminarios debe tener en cuenta también la extraordinaria capacidad que la celebración tiene en sí misma para ofrecer una visión orgánica del conocimiento teológico.
Para los ministros y para todos los bautizados, la formación litúrgica, en su primera acepción, no es algo que se pueda conquistar de una vez para siempre: puesto que el don del misterio celebrado supera nuestra capacidad de conocimiento, este compromiso deberá ciertamente acompañar la formación permanente de cada bautizado, con la humildad de los pequeños, actitud que abre al asombro y lleva al cristiano a la contemplación de Cristo presente en cada acción litúrgica.
La celebración adecuada exige un cuidado, un arte, tanto por parte de quien preside la celebración como de toda la asamblea que participa. Y esto, no por motivos estéticos sino teológicos: todos formamos parte del Cuerpo Místico de Cristo. Hay que comprender y vivir el dinamismo de la acción litúrgica en sintonía con la acción del Espíritu Santo. Cada gesto y cada palabra contienen una acción precisa, siempre nueva. También el silencio va marcando la acción del Espíritu en la celebración. Se debe huir de los protagonismos, haciendo presente con obras y palabras al mismo Cristo, verdadero presidente de la celebración. Todo ha de estar imbuido de una profundidad sacramental.
Además, en el arte de celebrar no se puede improvisar. Cada sacerdote debe custodiar y crecer en la comprensión vital de los símbolos de la Liturgia, pues eso es, ciertamente, cuidar el arte de celebrar. Cada gesto y cada palabra contiene una acción precisa que es siempre nueva, porque encuentra un momento siempre nuevo en la vida.
En conclusión, el Papa Francisco, en su Carta, hace un llamamiento a todos los cristianos para que redescubran la centralidad de la liturgia y la vivan. La formación nos lleva a comprender y a valorar lo que celebramos, por encargo del mismo Jesucristo.
Seminarista: Felipe Agustín Mendieta Machuca.
Curso: 1er año de la etapa discipular
Diócesis: Caacupé
Lenguaje de señas: un modo de crear un camino sinodal
El lenguaje de señas es de gran importancia hoy en día para la vida de la Iglesia, especialmente para la del seminarista, porque bastante se ha dejado de lado a aquellas personas con capacidades diferentes, quienes se consideran rechazadas por no ver a la Iglesia como un lugar de acogida ni en ella personas acogedoras.
En este segundo semestre, el Seminario nos ha ofrecido la oportunidad de aprender el lenguaje de señas, curso abierto para aquellos que estaban predispuestos a estudiarlo. Para mí, y creo que también para mis compañeros, el principal objetivo de este estudio vendría más bien a ser el lograr que las personas con capacidades diferentes puedan sentirse acogidas en el seno de la Iglesia, teniendo personas con quienes la comunicación resulte efectiva, creando un ambiente propicio en donde la sinodalidad sea aplicada.
Como ya sabemos, en la gran diversidad latente en el género humano, existe una condición que tiene implicaciones en la creación de una cultura y lengua distintas. Hay muchas personas con dificultades para oír, es decir sordas, y al no escuchar, no adquieren la lengua oral de la mayoría de su entorno, y en el contexto latinoamericano, el español de las personas sordas es muy deficiente.
En ese sentido, ellos forman parte de una minoría lingüística que tiene una cultura distinta al entorno donde habitan. Así, una verdadera inclusión debe tener en cuenta las particularidades de cada comunidad. Con el transcurrir del curso, personalmente, me he dado cuenta de que, al consultar algunas tareas que la profesora nos daba en internet, cada país tiene su manera del lenguaje de señas, convirtiéndose en algo como un dialecto o el habla propia de cada región.
Es importante tener en cuenta de que las personas sordomudas tienen una lengua propia y que no es algo como un idioma que está lejos de nosotros, como sería por ejemplo el castellano y el chino, sino que es una lengua que está inmersa en cada sociedad, personas que nacieron en esa sociedad y que nos debería resultar imposible practicar la indiferencia con ellos. Esta lengua es ágrafa, es decir, no tiene escritura, es visual, gestual y espacial. Con esta lengua se comunican con sus semejantes y logran expresarse de la misma forma que lo haría un oyente con una lengua oral. La cuestión es que la mayoría no la conoce y, por lo tanto, no son incluidos en gran parte de los espacios que tienen como ciudadanos.
Por eso, a través de este curso nos estamos capacitando y preparando para poder entrar en el mundo de la lengua de señas, para poder tener un contacto más cercano con nuestros hermanos discapacitados y, además, al hacer de esta oportunidad un instrumento de la gracia, para evangelizar a nuestros hermanos, ya que el centro de este curso es poder demostrarles que son amados, acogidos y pueden ser partícipes dentro de la Iglesia y sentirse en la Iglesia.
Y partiendo de este contexto, a nivel comunitario nos encontramos en una crisis extremadamente grande hoy en día, pues los sordomudos sienten la necesidad de ser acompañados, y a eso estamos llamados como Iglesia. Ellos sienten que están excluidos de la sociedad y que ellos necesitan de nosotros como todos los demás, por eso, en nuestra identidad como seminaristas, nos corresponde aprovechar el tiempo de formación para que, aprendiendo, podamos comunicarnos con ellos, y así dar a conocer a Cristo y transmitir esa esperanza que Cristo ha traído, pues el Señor nunca ha excluido a personas como estas, puesto que nos ha dejado un testimonio en este pasaje del evangelio: «Le presentaron un sordo que hablaba con dificultad, y le rogaron que impusiera la mano sobre él. Jesús, apartándole de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y dijo: “Effatá”, que quiere decir “Ábrete”. Se abrieron sus oíos y, al instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente» (Mc 7, 32-35).
En fin, estamos muy convencidos de que a través de esta lengua estaremos transmitiendo la alegría del Evangelio de Cristo Jesús y así formar un solo cuerpo como Cristo nos pide, pues es deber del cristiano dar la apertura a aquellos hermanos con capacidades diferentes que nunca se sintieron parte de la Iglesia y que de ese modo realmente puedan escuchar la voz del Señor y sembrar su palabra en el corazón. La Iglesia necesita concientizarse de que necesitamos sacerdotes, laicos, consagrados, agentes sociales y pastorales que aprendan, que estudien, que se especialicen en el lenguaje de señas, pues en este tiempo en el que el papa Francisco nos llama a la sinodalidad, la emprenderemos mejor si nos dejamos guiar por las necesidades que el Espíritu Santo nos revela a diario.
Seminarista: Hugo Ariel Sánchez Irala.
Curso: 1er año de la etapa discipular.
Diócesis: Coronel Oviedo.
Familia: “remo” y “vela” para navegar en el seguimiento a Jesús
“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida” es la frase -acuñada por el papa San Juan Pablo II- con la que recibíamos en tan memorable oportunidad a quienes serían las homenajeadas de aquella jornada: son las familias quienes conformamos la gran comunidad formativa del Seminario Mayor Nacional del Paraguay.
El sábado 8 de octubre vivenciamos, después de una obligada interrupción causada por la pandemia, uno de los eventos tradicionales de nuestra casa de formación: el Día de la Familia. En medio de un renovado florecimiento, se han congregado padres y madres, hermanos y hermanas, tíos y tías, abuelos y abuelas, sobrinos y sobrinas, llegados de distintos puntos del país para compartir con los seminaristas, y por qué no decirlo, también con los formadores de esta noble institución.
En medio de una efervescente alegría que inundaba los corazones de quienes se constituían en los anfitriones de dicha jornada, luego de la acogida sencilla pero amena que cada uno hacía a sus invitados de honor, nos hemos acercado fraternalmente al banquete del Señor. La solemne Eucaristía de ese día, presidida por Su Eminencia Reverendísima D. Adalberto Cardenal Martínez Flores, arzobispo metropolitano de la Santísima Asunción, concelebrada por algunos obispos del Paraguay, sacerdotes formadores e invitados para tal ocasión, se ha constituido también en oportunidad para que algunos hermanos nuestros recibieran los ministerios del Lectorado y del Acolitado, en preparación a las sagradas órdenes. Compartir la Mesa de la Palabra, escudriñando el mensaje del Señor, ayudados por el presidente de la celebración, ha sido ocasión propicia para redescubrir el valor de la familia en la formación de los futuros pastores de la Iglesia en el Paraguay.
La colación de los ministerios como parte de la celebración, ha sido un rito importante para referir que la familia se constituye en verdadero “semillero de vocaciones”, en otras palabras, “primer seminario” en el que somos aleccionados en los valores fundamentales de la vida humana y cristiana. Las familias, tan atacadas, dañadas y desvalorizadas como base de la sociedad en nuestros días, han de resurgir y convertirse en “remos” que permitan a nuestros barcos adentrarse con seguridad en el mar tempestuoso de las arbitrariedades, corrupciones y desfiguraciones que el mundo nos presenta como objetos de felicidad. Así también, han de convertirse en “velas” que impulsen nuestro navegar hacia adentro, en la búsqueda interior de la llamada que el Maestro nos hace y la respuesta, que animada y custodiada por ellas mismas, ha de darse con convicción y entrega.
Alimentados con el pan espiritual en el Sagrado Banquete, las familias se dispusieron para deleitarse con los números artísticos preparados por los seminaristas en un pequeño pero sentido acto cultural; pues sí, ellas son semilleros de vocaciones, pero también cuna del arte, talentos que se han desplegado y han despertado múltiples emociones en una cálida mañana; talentos que son ahora instrumentos que acompañan los distintos espacios de formación, que más adelante serán espacios de evangelización y transformación.
Cada familia, con su respectivo anfitrión, ha compartido también el pan material en el almuerzo que sellaba aquella inolvidable jornada, sin dejar de mencionar que luego se tendría la oportunidad de recorrer y enseñar a los nuestros las distintas dependencias de nuestra casa de formación, que aquel día abrió de par en par sus puertas a nuestros seres más queridos. Dicha oportunidad no fue desaprovechada, sino que generó una pasarela de interminables rostros llenos de curiosidad, alegría y admiración ante el trabajo tesonero que implica atender, cuidar y mantener nuestro seminario.
Finalmente, es de destacar cuán renovadora experiencia ha significado recibir a nuestras familias en el ocaso de un año de formación, marcado por el cese de la pandemia, que acentúo como factor que ha impedido la realización de esta actividad por el tiempo que esta nos distanció. Como comunidad –familia formativa- del Seminario Mayor Nacional del Paraguay, que tiene como patrona a la Bienaventurada Virgen María de la Asunción al cielo, Madre del Señor, y en su sede propedéutica a San José, esposo de la Virgen y padre adoptivo de Jesús, renovemos nuestro compromiso de custodiar los valores aprendidos en el seno de nuestros hogares, de quienes son para nosotros “remos” y “velas” para navegar en nuestro seguimiento a Jesús. Y ¡Familias!: no abandonen a quienes han formado y preparado para enfrentar las más atroces dificultades y alcanzar las más altas metas en la vida.
Seminarista: Oscar Anibal Alfonzo Fernández.
Curso: 1er año de la etapa discipular.
Diócesis: Arquidiócesis de la Santísima Asunción.
Experiencia avícola en el SMN
En el Seminario hay varios tipos de trabajos: los trabajos domésticos dentro de las comunidades de cada curso, así como también los trabajos por departamentos como: panadería, fotocopiadora, macheteros, desmalezadoristas, encargados de cuidar y alimentar a los cerdos y a las gallinas y otras actividades más.
La regla de San Benito plasma como admirable sabiduría el trabajo y la oración, lo que ha hecho celebre el lema ´Ora et labora¨. También los seminaristas nos formamos en este espíritu que, más que monástico, es propio de los cristianos.
En efecto, el seminarista debe dedicarse tanto a la oración, como al trabajo durante toda su formación y luego toda su vida como sacerdote. Dios quiere operarios para su mies, pero es Él quien da el fruto y será la oración la que hará propicia en todas las actividades del apostolado.
Largas horas de lavar platos y limpiar pisos, dar de comer a los chanchos o trabajar en la gallinería, etc., enseñan la obediencia, humildad y el espíritu de sacrificio para el bien común. Específicamente, uno de los trabajos que corresponden al primer curso de la etapa discipular es el trabajo en la gallinería, para lo cual son designados a dos responsables: Gabriel Estigarribia de la Diócesis de Caacupé y Federico Machado del Obispado Castrense.
Esta sencilla labor consiste en cuidar la alimentación de las gallinas y el lugar en donde son criadas. El alimento vital y más importante es el agua. Beben mucha agua, y en épocas de calor pueden consumir hasta medio litro por día. El bebedero debe estar limpio y tener una forma que impida entrar a las gallinas a fin de no ensuciar el agua para evitar infecciones.
Las gallinas deben comer cuando quieran, deben contar con alimentos compuestos bien formulados disponibles a todas horas, de modo a que no les falten cereales que aportan energías. Ya que se trabaja con gallinas ponedoras, lo ideal es que, al menos una vez al día, se recojan los huevos, pero como se cuenta con un gran número de aves, entonces los recogemos dos o tres veces al día.
De este modo, evitamos que se ensucien, agiten o estropeen debido al frio o al calor. La importancia de la limpieza de los gallineros es crucial no solo para las aves, sino también para otras áreas, así como la huerta y los jardines, pues sus excrementos son uno de los mejores abonos posibles para la huerta o los jardines.
A primera vista es una labor sencilla pero que requiere buena administración de tiempo, responsabilidad y cuidado, ya que son aves muy delicadas. Como experiencia rescatamos que es un oficio que nos compete mucho, ya que somos conscientes de que este servicio que realizamos lo hacemos para el bien alimenticio de nuestros hermanos seminaristas, y por esa razón nos dedicamos con afán y diligencia a lo que concierne a nuestro trabajo en la gallinería.
Seminarista: Federico Javier Machado Cabañas.
Curso: 1er año de la etapa discipular
Diócesis: Obispado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
Escucho que vienes
Escucho que vienes, muchos dicen que estás cerca
Cada noche espero y al amanecer ya te busco
Aunque indefinido parezca
Escucho que vienes, muchos dicen que estás cerca
Ya no importa el mundo solo serte correspondido
Aunque difícil parezca
Escucho que vienes, muchos dicen que estás cerca
Mi corazón ya te anhela y mi alma ya acude a tu presencia
Aunque lejos parezca
Escucho que vienes, muchos dicen que estás cerca
Seguiré trabajando para que me encuentres en tu viña
Hasta que mi vida perezca
Escucho que vienes, muchos dicen que estás cerca
Los que no te conocen lo ven como un caos
Pero sé que será nuestro dulce encuentro
Ya el sol se esconde
Si llegas esta noche róbame para ti y llévame contigo
Pues aunque no lo merezco a ti me ofrezco
Escucho que vienes, ya veo que estás cerca
¡Oh Maestro! A la vista resplandece tu persona
Tu luz disipa mis tinieblas
Ya salió el sol, después de esta noche has llegado
Escucho a los ángeles cantar tu victoria
Atrás quedó todo pues Todo lo tengo enfrente
Apresurado salgo a tu encuentro ¡Dame un abrazo!
Seminarista: Diego Enrique Herrero Medina.
Curso: 1er año de la etapa discipular.
Diócesis: Diócesis de la Santísima Concepción.
“QUE ESTUVIERAN CON ÉL”: IDENTIDAD DISCIPULAR DEL SEMINARISTA
Para el abordaje de este tema, cabe precisar la riqueza que se oculta detrás del término discípulo, que etimológicamente deriva del verbo latino discere (aprender), es decir, el que aprende o el que se deja enseñar.
En la antigüedad, era costumbre que los maestros inviten a sus discípulos a vincularse con algo trascendente por medio de la adhesión a la Ley de Moisés. Sin embargo, pareciera contradictorio que la enseñanza que nos propone Jesús, el Maestro, conlleve una gran novedad.
Así, en la convivencia con Jesús y en la comparación con los seguidores de otros maestros, sus discípulos descubren dos cosas originales en esta novedad. Por una parte, notan que no fueron ellos los que escogieron a su Maestro, fue Cristo quien los escogió. De otra parte, ellos no fueron convocados para algo sino para Alguien, mejor dicho, para vincularse íntimamente con su Persona.
Sintetizando, Jesús los eligió “para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar”(Mc 3, 14), para que Lo siguieran con la finalidad de ser de Él y formar parte de los suyos participando así de su misión.
Con la enseñanza de la parábola de la vid y los sarmientos (cf. Jn 15, 1-8), Él nos revela el tipo de vinculación que ofrece y que espera de nuestra respuesta generosa a esta experiencia. Jesús no quiere una vinculación como siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor (cf. Jn 15, 15); Jesús quiere que su discípulo se vincule a Él como amigo y como hermano. Un amigo que ingrese a su Vida y la haga fluir en su propia existencia; y un hermano que sea capaz de participar de la vida del Resucitado, Hijo del Padre, por lo que Jesús y su discípulo comparten esta misma vida que procede del Padre, aunque la de Jesús por naturaleza y la del discípulo por participación.
Por esta misma participación, estamos llamados todos los bautizados a vivir el discipulado en la comunión con el Padre y con su Hijo muerto y resucitado, en la comunión del Espíritu Santo. Así, la dimensión constitutiva del discipulado es la comunión, puesto que “no hay discipulado sin comunión”(DA, 156), de modo que la vocación del discipulado sea una convocación a la comunión en su Iglesia.
Queda afirmada que la llamada a la experiencia del discipulado no es excluyente de la vida de ningún cristiano. No obstante, notamos que Jesús demuestra cierta preferencia en pos de la construcción del Reino de su Padre …llamó a los que Él quiso…, para que estuvieran con Él (cf. Mc 3, 13-14). No es forzoso entender el significado de estas palabras, esto es, el acompañamiento vocacional de los discípulos por parte de Jesús. Después de haberlos llamado y antes de enviarlos, Jesús les pide un tiempo de formación, destinado a desarrollar una relación de comunión y de amistad profundas con Él, que dedica a ellos una enseñanza más intensa que al resto de la gente, evidentemente.
Esta misma experiencia intensa fundamenta, solidifica y actualiza la identidad discipular de los seminaristas. La Iglesia, en todos los tiempos se inspira en este ejemplo de Cristo, el de promover y acompañar al sacerdocio a los que han sido llamados y llevarlos debidamente preparados mediante una respuesta consciente y libre a la adhesión completa a Jesucristo. En este sentido el seminario se convierte en una atmósfera que favorece y asegura el proceso formativo, de manera que, el que ha sido llamado por Dios, pueda llegar con el sacramento del Orden ser una imagen viva de Jesucristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia. Se trata de que los seminarios puedan formar discípulos y misioneros enamorados del Maestro, pastores con olor a ovejas, que vivan en medio del rebaño para servirlo y llevarle la misericordia de Dios.
El documento de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, sobre el don de la vocación presbiteral, dice al respecto: “Discípulo es aquél que ha sido llamado por el Señor a estar con Él, a seguirlo y a convertirse en misionero del Evangelio” (RFIS, 61) mostrando que se trata de una experiencia viva cuyo centro es la relación con Jesús.
Al ser el discipulado una experiencia viva, es preciso advertir acerca de las concepciones erróneas que tenemos sobre ello (el discipulado) principalmente quienes atravesamos esta etapa formativa. En primer lugar, fácilmente caemos en el error de limitar el discipulado a un tiempo determinado, que, si bien “requiere pedagógicamente una etapa específica, durante la cual se invierten todas las energías posibles” (RFIS, 62), dura toda la vida y comprende toda la formación presbiteral. Además, debemos comprender que la experiencia del discipulado trata de un camino de trasformación que implica a toda la comunidad, que nos permita superar toda barrera del aislamiento, aprovechando mejor y debidamente este camino. Finalmente, es propio de esta etapa el estudio de la filosofía, que debe ser llevado junto con el discipulado no de una manera aislada sino como las dos caras de una misma moneda, debido a que “lleva a un conocimiento y a una interpretación más profundos de la persona, de su libertad, de sus relaciones con el mundo y con Dios” (RFIS, 158) asentando las bases firmes de nuestra razón y de nuestra fe.
Por último, es innegable que nos encontramos inútiles frente a la experiencia de discipulado que ha marcado desde siempre la espiritualidad de la Iglesia, y lo vemos testimoniado en la vida santa de tantos hombres y mujeres que se han dejado apasionar, conducir y acompañar por el Maestro, cuyo máximo ejemplo es la Virgen María, la discípula más perfecta del Señor, nuestro modelo y paradigma, quien con su ¡Sí! nos demostró el ejemplo más generoso del ser discípulo y nos llama junto con su Hijo a dar continuidad a esta experiencia que sigue tan viva.
Seminarista: Armando Andrés Franco Vivero
Curso: Segundo año de la Etapa Discipular
Diócesis: Coronel Oviedo
Fiestas patronales en el seminario Mayor Nacional
El Seminario Mayor Nacional del Paraguay es una casa de formación para los futuros sacerdotes de nuestras diócesis. Son jóvenes de las distintas diócesis a lo largo y ancho del país. Aquí se da continuidad a la formación que se ha iniciado en el Seminario Mayor Nacional San José de Caacupé.
Lo lindo, llamativo y novedoso que vemos en el seminario a parte de las diversas actividades son las fiestas patronales de las 7 comunidades que conforman esta casa de formación, iniciándose desde el primer año hasta el séptimo; así también la fiesta de la patrona de esta casa de formación “Nuestra Señora de la Asunción” que requiere una preparación previa de todos sus hijos seminaristas y sacerdotes y esto lo vemos reflejado en la visita de los Obispos de las distintas Diócesis durante el transcurrir de la novena de preparación a la fiesta.
Empezamos las fiestas patronales con San José el 19 de Marzo, luego la comunidad de San Marcos el 23 de abril después de una breve pausa en las fiestas viene la comunidad de San Luis Gonzaga el 21 de junio a continuación le sigue la comunidad de San Juan María Vianney el 04 de agosto; seguido de eso al día siguiente ya empieza la novena a la patrona del Seminario Mayor Nacional y del Paraguay “Nuestra Señora de la Asunción” el 15 Agosto; ya en el mes de septiembre se llega la fiesta de San Jerónimo de Estridón el 30 del mismo mes, seguido de ello se llega la fiesta patronal de San Juan Pablo II, el 22 de octubre después de unos días ya iniciamos la preparación para la fiesta de San Roque González de Santa Cruz el 15 y con esto cerramos las fiestas patronales de cada curso.
Lo que todos tienen en común que son las celebraciones del novenario en el Templo del seminario con la participación de los distintos cursos en las misas, prestando sus servicios en la eucaristía. También la procesión con el santo patrono es algo tan lindo y que todos tienen en común y cosa que nos recuerda a nuestros orígenes hacia nuestros hogares el de caminar juntos para el encuentro con el señor Jesucristo de la mano de María que camina con nosotros y más en este tiempo sinodal que tanto se nos dice para escucharnos y caminar juntos.
Todas las procesiones inician desde la cruz mayor del seminario caminando con cantos y alabanzas hasta el templo; seguido de eso la Santa Eucaristía que normalmente es presidida por el formador del curso o así también por el rector de la casa de formación.
Estas celebraciones son celebradas lo más solemne posible. Luego viene el compartir qué es ofrecido por los cursos a todos los compañeros y es realizado en el comedor con la presencia de los distintos formadores y directores espirituales.
Lo que aquí vemos es el compartir que nos remonta a cada uno de nuestras familias y a nuestros pueblos y que nos motivan a perseverar en esta casa a la que llamamos escuela de Jesús. Todo el trabajo que se ha realizado se ve recompensado en el servicio a los demás hermanos.
“Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, donde se da esta armonía, El SEÑOR concede bendición y vida eterna” Salmo 133
Seminarista: Carlos Daniel Rodas Castillo
Curso: Tercer año de la Etapa- Discipular
Diocesis: Caacupé.
Mi Pequeñez ante tu Grandeza
Cuando me acerco a ti, mi Señor, de rodillas ante el sagrario
Tu grandeza me sobrepasa, y no puedo más que quedar mirando hacia abajo
Al saber que estás ahí, no puedo dimensionar tu grandeza mi Señor
Que por nosotros, tus siervos, te has transformado en un pequeño pan de amor
Si me detengo por un momento, a mirar lo alto del cielo
Aunque parezcas tan distante, te siento en mis adentros
Cuando miro mi pequeñez, no puedo entenderte Señor
Porque siendo tan grande, habitas en mi corazón
Mi vida ya no me pertenece, ahora es tuya Señor
Te la entrego toda entera, para que me hagas instrumento de tu amor
Miguel León
Tercer curso etapa discipularDiócesis de San Lorenzo
LA FAMILIA, PROMOTOR VOCACIONAL
Hemos sido exhortados por el papa Francisco a afrontar grandes desafíos y uno de ellos es caminar juntos. Ya en el 2015 había mencionado sobre la necesidad y la belleza de reflexionar sobre un estilo participativo del pueblo peregrinante de Dios, y en esto la familia es un verdadero ejemplo. La familia cristiana está llamada a asumir su ser y quehacer en distintos ámbitos como: social, cultural y religioso.
La Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, Lumen Gentium, en su apartado número 11 afirma lo siguiente a cerca Iglesia Doméstica, en referencia a la familia cristiana: “En la celebración del sacramento del matrimonio, la Madre Iglesia engendra la familia por el que manifiestan y participan del misterio de la unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los hijos, y por eso poseen su propio don, dentro del Pueblo de Dios”. Con esto no cabe duda que los padres tanto con su palabra, como con su ejemplo, deberán ser para sus hijos los primeros maestros de la fe y han de fomentar la vocación propia de cada uno y, de manera particular ser propulsores de las vocaciones a la vida consagrada que parten de una base común, que sepan trabajar y conjuntar varios carismas, el carisma propiamente matrimonial, el carisma del sacerdocio ministerial entre otros.
En Hch 5, 42 encontramos que: “Ni un solo día dejaban de enseñar en el templo y por las casas la Buena Nueva de que Jesús es el Cristo”. Este hermoso pasaje nos hace ver que desde la época apostólica ya la familia tenía un papel importante en el quehacer de la evangelización incipiente. ¿Podemos afirmar que la familia era un espacio vital para la existencia de la Iglesia? Con toda seguridad podemos decir que es en la casa donde reside la plenitud de la Iglesia. La familia cristiana es la primera escuela de la fe en donde los hijos de Dios aprenden a perseverar en la oracióny ser anunciadores de Cristo.
Hoy en día existen varios pensamientos ideológicos que pueden ocasionar muchísimos problemas dentro de la iglesia doméstica y, por otro lado, es ya una realidad de la sociedad paraguaya, que actualmente afronta grandes desafíos con la juventud, que adoptan diferentes tipos ideologías, razón por la cual, la cuna de vocaciones se encuentra amenazada y, si no se actúa hoy por el porvenir del mañana puede haber lamentaciones. Hay que controlar a tiempo y destiempo para que más adelante se sepa diferenciar una cosa de la otra.
En esta cultura global materialista y consumista, los laicos están llamados al discernimiento en la verdad sobre la vida, la familia y la sexualidad humana. Las familias convocadas en la promoción de la vida y de la dignidad humana ayudan a fortalecer la unidad, la educación en los valores, la fidelidad matrimonial y el respeto irrestricto de la persona. Las familias son la escuela de la solidaridad y del amor que celebra la vida. (Carta pastoral de los Obispos del Paraguay 26 de diciembre del 2021)
Hoy en día se puede afirmar que la agitada vida de los progenitores no es una tarea fácil, por tanto, hay que tener mucho cuidado durante el desarrollo evolutivo de los hijos, es decir, ser centinelas de los chicos. Alberto Lineros, con todo esto, ha hecho una llamada de atención a los progenitores manifestando en su artículo que lleva por nombre “Ningún aparato tecnológico remplaza un buen abrazo, una palabra o un momento con los hijos” (Blu-Nacional por: Alberto Lineros 9 de febrero 2022). El acompañamiento responsable de los padres a sus hijos en cada etapa de la vida es lo más valioso y, por, sobre todo, deberán encaminarlos a adoptar un modo de vivir, convivir y decidir.
Las familias están llamadas a formar una pequeña comunidad en el hogar en donde haya apertura de escucha y de diálogo. La capacidad de escucha es sumamente maravillosa en este tiempo herido, resultado de la pandemia. “Escuchar con los oídos de corazón” había dicho el papa Francisco en la (56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales celebrada el 26 de mayo de 2022).
Silvio Cañete
Primer Curso de la Etapa Configuradora
Diócesis de Caacupé
El Cristo y el Anticristo en el Apocalipsis
Conferencia Magistral del Pbro. Dr. César Nery Villagra Cantero
A propósito del mes de la Biblia
El día veintiocho del mes de setiembre, se llevó a cabo en el Salón Padre Eder Rojas del Seminario Mayor Nacional del Paraguay, una conferencia magistral sobre el tema “El Cristo y el Anticristo en el Apocalipsis”, a manos del Pbro. Dr. Cesar Neri Villagra por el mes de la Biblia.
Esto fue gracias a una nueva iniciativa del Equipo de Cultura y Comunicación del Seminario, con el objetivo de brindar una apreciación más cercana a los contenidos bíblicos a los seminaristas, como es tradición por el mes de la Biblia en la institución. Además, esto se fundamenta en lo estipulado en el número 166 de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis: “El estudio de la Sagrada Escritura es el alma de la teología; ella debe inspirar todas las disciplinas teológicas. Se le dé, por tanto, la debida importancia a la formación bíblica en todos los niveles…”. Por esto, se procura en el Seminario ofrecer espacios para que los seminaristas puedan tener la oportunidad de aprender algunas nociones de la cultura y del contexto bíblico con el fin de comprender mejor la Sagrada Escritura.
El Padre Villagra, inició su disertación presentando un interesante esquema con un preámbulo acerca de la macroestructura del libro del Apocalipsis, detallando quién fue su autor, en qué año y contexto histórico se compuso, cómo es su teología de fondo, etc., de esta manera, abrió a su auditorio la perspectiva general del último libro de la Biblia. Después, comenzaría a desmenuzar los puntos relacionados con el Cristo y el Anticristo.
Al desarrollar todo lo relacionado con el tópico de Cristo en el libro del Apocalipsis, empezó a distinguir la riqueza de los títulos cristológicos presentes en toda la estructura de los veintidós capítulos del libro, indicando sus simbolismos y las alusiones directas expresas en el Antiguo Testamento. Señaló que no había otro libro más rico en títulos cristológicos en la Biblia que el Apocalipsis.
Además, se refirió indicando progresivamente lo que quería significar las figuras propias del libro como son: los símbolos teriomórficos referentes al León, el Cordero degollado, los cuernos; también los símbolos antropológicos como: las Siete Trompetas, las Copas y las libaciones de las mismas, los Cuatro Seres que se encontraban delante del trono y otros.
Por último, al tratar sobre la figura del Anticristo, presente en el libro del Apocalipsis, el Padre César habla primero de la figura de la bestia que sale de Roma y que posee un poder temporal, que recibe un laudatorio y que, según interpretaciones exegéticas del método Histórico-Crítico, se referiría esto al emperador, perseguidor de los cristianos de la Iglesia primitiva, Nerón, quien habría inspirado al autor. Por otro lado, especifica que en la Primera Carta de Juan, el Anticristo es aquél que interpreta hermenéuticamente mal la Palabra de Dios. Indicó, además, que la figura del anticristo propiamente, aparece en Segunda de Tesalonicenses.
El Padre Villagra se ganó una ovación por parte de los participantes, por la excelente disertación realizada respecto al tema preparado por parte del Equipo de Cultura del Seminario por el mes de la Biblia. Realmente fue una satisfacción para toda la ponencia del Padre Villagra, que como sacerdote y profesor de la universidad, siempre se ha ganado el aprecio y la admiración de todos por su competencia y calidez de persona.
Equipo de Cultura y Comunicación
La huerta del Seminario
La huerta es una apuesta colectiva de cuidado del entorno y se convierte en una estrategia saludable de consumo, con la participación de las comunidades del Seminario, tanto en la contribución de la construcción del invernadero, la preparación del terreno, la siembra, el mantenimiento (limpieza) y el consumo de los productos.
La preparación del suelo, las plantaciones y la convivencia llevan su proceso (enseñanza y aprendizaje), con experiencias que van marcando a cada miembro que integra el grupo de hortelanos (uno de cada curso), algunas, alegres, que traen consigo grandes satisfacciones, sobre todo cuando se logra superar las propias limitaciones y avanzar en la consecución de los objetivos siempre con el “terere jere” presente; otras tristes, cuando a pesar del gran empeño y su avance es poco o lento y hasta puede ser frustrante.
Tener una huerta en el Seminario trae la ventaja de generar una ayuda en el ahorro económico, ya que se consume todo lo producido, pero más para el ecosistema, porque mientras más plantas hay en el ambiente, mayores niveles de oxígeno se producirán como consecuencia de la tenencia de ellas. Además, al cultivar y sembrar en un terreno, se hace rotación de los cultivos, lo que mantiene fértil el suelo y evita posibles problemas de plagas y hongos, y de malas hierbas que pueden suponer la repetición de los mismos cultivos en el mismo sitio.
Las plantaciones más promovidas son las primordiales para la cocina como el tomate, cebolla, morrones (locote), zapallito, pepino, manteca; así también para la ensalada, la lechuga, repollo, acelga, rábanos y para el jugo está la zanahoria, frutilla, remolacha, etc.
Así también abundan el pohã ñana tanto para el tereré y el mate, entre los cuales están el boldo, ajenjo, hinojo, ruda, el cedrón Kapi´i, cedrón paraguái, burrito, menta´i y muchos más. Este año, pensando en el postre se agregaron también el cultivo de la sandía, melón, el pakova, mamóne, que con mucha esperanza oñehaimbe´e el machete y la asada kyre´ŷpe oñemba´apo haguã itýpe.
El horario de trabajo va de 14:00 a 16:00 horas (lunes, miércoles y viernes), para el riego de las plantitas se asigna un seminarista por día (pyharevete) antes de ir a la Facultad de Teología, que conforma el equipo de encargados de la huerta; los acompañan los formadores y algunos se involucran ayudando en los quehaceres.
La finalidad de la huerta del seminario no es solo cultivar y recolectar hortalizas, frutas y verduras, sino se convierte en una alternativa de aprendizaje, desde el valor y reconocimiento del medio ambiente y todo lo que nos ofrece, para poder generar nuevos saberes que se articulan a las áreas humano – comunitaria y pastoral, contribuyendo al fortalecimiento de valores, tales como el trabajo en equipo, cooperación, colaboración, la responsabilidad, el sentido de pertenencia, estimula la confianza, el diálogo, es una labor divertida y social, promoviendo el respeto y amor a la creación de Dios, trabajando en un espíritu de hermandad y sinodal.
En el Seminario, el amor a Dios lo vivimos también en los pequeños detalles de responsabilidades que tenemos en nuestro lugar de trabajo, practicando lo que estudiamos y conocemos, llevando la oración a la acción con mayor entrega en el proceso de nuestra formación y crecimiento cristiano.
Autor: Edilson Cristóbal Pérez Duré –
5º curso,
Diócesis de Ciudad del Este.
Panadería
La panadería, es un área más entre las actividades del Seminario Mayor Nacional, en ella nos congregamos un buen número de seminaristas para realizar las actividades a lo que respecta a dicho servicio. Esta mencionada actividad hacemos en horas de trabajo establecidas por esta casa de formación.
La panadería queda ubicada dentro de la cocina del Seminario, en donde tenemos nuestras máquinas necesarias para realizar dicho trabajo. Estamos seis seminaristas de diferentes cursos, y cada uno con funciones diferentes y específicas, a continuación, mencionaremos algunos de los servicios como: preparar los ingredientes, lavar las bandejas, preparar la masa, cortar en pedazos y colocar en las bandejas.
Luego hay otras actividades que hacemos de dos en dos como la limpieza de las máquinas y del hornear el pan. En horas de trabajo normalmente, usamos todo el tiempo establecido, es más, si no llegamos a hornear todo, los dos encargados de hornear sacrifican un poco de su tiempo para hornear todo.
En el momento de las actividades, ya que somos muchos, y de diferentes cursos y lugares o diócesis, se comparte muchas cosas, ya sea experiencias de clase, deportes, tampoco faltan las experiencias vocacionales, experiencias pastorales y muchas cosas más.
Para los miembros de la panadería se elige un referente entre los seminaristas, el cual es elegido por el equipo directivo del Seminario, luego los demás integrantes de distintos discursos fueron electos de entre los compañeros de cursos para prestar el servicio por un año en la panadería.
La finalidad de este servicio es desarrollar y fortalecer la capacidad de cada seminarista, como ya lo habíamos mencionado, Juan Pablo II en su encíclica Laborem exercens N. ° 9 afirma que “el trabajo es un bien del hombre, un bien de su humanidad”. También consumir algo nuestro, casero, favorece más la salud.
Seminarista: Javier Galbán Mereles
Curso: Segundo año de la Etapa Configuradora
Diócesis: Villarrica del Espíritu Santo
Encarnar el amor a Dios en el servicio al prójimo
“El Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir” (Mt 20, 28). Hay dos verbos que siempre tienen que ir juntos “Amar y Servir”. Estos verbos deben ser como las dos alas de un cristiano, porque el que no ama no puede servir. No puede amar ni mucho menos servir a Dios ni al prójimo, es más, siempre va a querer sacar ventaja de los demás, es decir no puede dar un amor y servicio de manera desinteresada. Si una persona cristiana no quiere servir a Dios y al prójimo, el amor que dice tener se queda solo en teoría, en mera idealidad. Por eso entonces podemos decir que una de las formas de manifestar el amor que tenemos es por medio del servicio.
Podemos afirmar que los ideales cristianos de amar y servir, enraizados en el evangelio, se concretan en el testimonio de vida, principalmente en actitudes concretas de lo cotidiano. Por ejemplo, en el caso de un sacerdote, al estar al servicio de Dios en su Diócesis, en obediencia al Obispo y en comunión con el clero, que es a su vez, la familia que Dios le regaló, tiene que estar motivado por el amor a Dios y a sus fieles y este amor se va a reflejar por medio del servicio desinteresado y la entrega total a su servicio pastoral; o en el caso de un laico, que se entrega totalmente al servicio; un catequista por ejemplo que no busca ninguna remuneración, por impartir la enseñanza sobre Dios y sobre la Doctrina de la Iglesia.
El servicio entregado fue una de las mayores manifestaciones de amor de parte de Cristo hacia nosotros. Desde que Jesús inició su ministerio público, después de su bautismo, se dedicó a predicar el Reino de los cielos, a sanar enfermos, a ayudar a los necesitados, preparar a sus discípulos, resucitar a los muertos y mucho más. Por tanto, el amor se manifiesta con hechos concretos y cotidianos.
El servicio de Jesús era constitutivo en su naturaleza, y dicho servicio fue tan legítimo, tan constante y tan extremo, que pronto se convirtió en sacrificio. En cumplimiento de la voluntad del Padre, Jesús decidió entregar su vida voluntariamente por todos nosotros, a pesar de que sabía que al final el precio sería la muerte. Su tiempo, su dedicación, su vida entera fueron dedicados a un propósito específico, a una misión única, que es la salvación de la humanidad. Por tanto, si nosotros los cristianos queremos seguir el camino de Jesús, tenemos que poner la camiseta del servicio, pero que se moje esa camiseta como la de los jugadores que dan todo de sí en la cancha.
¡Amar es servir! El servicio a Dios y al prójimo nos sirve de puente para llegar a la salvación. Si servir es fruto del amor y el amor viene de Dios, y es un camino para llegar a Dios ¿por qué no vamos a querer servir? tal vez, por pereza, por desidia. Sin embargo, tenemos que ganar a esa pereza con el espíritu del servicio y la caridad, como dice el Papa Francisco “tenemos que ser inquietos no para obrar mal sino para obrar bien”, y si obramos bien, sirviendo a los más necesitados en la sociedad, estaremos seguros que seremos premiados por Dios aquí en la tierra, y más todavía en el cielo. Porque el Rey les dirá: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.»(Mt25, 40).
Seminarista: Milcíades Gómez
Curso: Segundo año de la Etapa Discipular
Diócesis: Coronel Oviedo
El ministerio de lector
El pasado 8 de octubre, en nuestra Casa de Formación, el Seminario Mayor Nacional del Paraguay, se celebró la colación de los ministerios menores: lector y acólito. Este acontecimiento es motivo de alegría para los seminaristas, futuros sacerdotes, y sus familiares, así también para la Iglesia que peregrina en el Paraguay. Porque son compromisos que van de a poco preparando al candidato para la entrega generosa al servicio de la Iglesia.
Como breve dato histórico sobre el ministerio de lector, es importante mencionar que antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia tenía cuatro órdenes menores que eran oficios necesarios para que la celebración litúrgica sea desarrollada de forma buena y decorosa. Algunas de las cuatro órdenes menores ya se tenían aproximadamente en siglo II. Y, probablemente, la más antigua de todas es el ministerio de lector. La colación de las órdenes menores conlleva la entrega de un signo, en el caso del lector es la Sagrada Escritura, y la bendición del Obispo. (cfr. Ritual de Órdenes menores, pág. 29).
Con el Concilio Vaticano II quedaron dos como ministerios menores de la Iglesia: el lector y el acólito. Estos dos no se desvinculan del compromiso preparatorio del candidato al sacerdocio pero se enfatiza como función del laico. Pues claro, el seminarista es laico que se encamina al orden sagrado.
Después de conocer el breve dato histórico, es bueno preguntarnos ¿Qué es el lector y cuál es su función? Y la Instrucción General del Misal Romano señala que “el lector es instituido para proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, excepto el Evangelio.” (IGMR n° 99). Por tanto, “el lector tiene sus funciones propias en la celebración litúrgica, las que deben ejercer, aun en el caso de que estén presentes ministros de orden superior.”(Ceremonial de los Obispos n° 30).
Asimismo, el lector instituido “puede decir las intenciones de la oración universal, y, en ausencia de un salmista, proclamar el salmo responsorial.” (IGMR n°99).
“En ausencia del diácono, en la procesión de entrada hacia el altar, el lector, revestido con una vestidura aprobada, puede llevar el Evangeliario, antecediendo al sacerdote. Si está el diacono, se va con los otros ministros.” (IGMR n°194).
El ceremonial de los Obispos señala también cuanto sigue: “En cuanto sea necesario, el lector prepare a los fieles que pueden leer la Sagrada Escritura en las acciones litúrgicas.” (Ceremonial de los Obispos n° 31).
Ahora bien, luego de ver en qué consiste el lector instituido y cuál es su función específica, resulta propicio contemplar lo que dice el Código de Derecho Canónico para poder entender el carácter de compromiso preparatorio del candidato al sacerdocio, en su etapa de formación.
El canon 1035, parágrafo 1 señala: “Antes de que alguien sea promovido al diaconado, tanto permanente como transitorio, es necesario que el candidato haya recibido y haya ejercido durante el tiempo conveniente los ministerios de lector y de acólito.”
Este mandato, a modo de comprender mejor, podemos iluminarlo con lo que dice el Ceremonial de los Obispos sobre este compromiso tan importante, que no se halla limitado solo a un servicio o función meramente exterior. El lector instituido “consciente de la dignidad de la Palabra de Dios y de la importancia de su oficio, tenga constante preocupación por la dicción y pronunciación, para que la Palabra de Dios sea claramente comprendida por los participantes. Ya que el lector anuncia a los otros la Palabra divina, recíbala también él dócilmente, medítela con asiduidad y con su modo de vivir, sea testigo de ella.” (Ceremonial de los Obispos n° 32).
El compromiso entonces guarda un profundo sentido interior; que la Palabra de Dios no solo sea custodiada y cuidada en su proclamación para que los fieles comprendan, sino también que esa Palabra divina transmitida tenga vida en su cotidiano caminar, es decir, que su vida misma sea testimonio de la Palabra divina que anuncia. Así también este sentido interior vemos, con más claridad, en la oración ritual que realiza el Obispo sobre los colacionados al ministerio del lector: “Oh Dios… bendice a estos hermanos nuestros, elegidos para el ministerio de los lectores; concédeles que, al meditar asiduamente tu palabra, se sientan penetrados y transformados por ella y sepan anunciarla, con toda fidelidad, a sus hermanos.”
Que la alegría de haber recibido el ministerio de lector permanezca siempre en los candidatos al sacerdocio, como signo de que realmente la Palabra de Dios va transformando sus vidas.
Seminarista: Armando Segovia Mendoza
Curso: Segundo año de la Etapa Discipular
Diócesis: Coronel Oviedo
El primer Cardenal de nuestro país
El Paraguay, con la grata sorpresa del Papa Francisco, al finalizar el Regina Coeli, siendo el 29 de mayo de 2022, elige a Monseñor Adalberto Martínez como el primer cardenal para la Iglesia que camina en el Paraguay. Siendo esto un hecho histórico, además de ser una gran bendición para nuestro país, lo que el Papa busca recalcar es hacer una vez más el llamado a esa reforma que él impulsó para la Curia Romana al servicio de la Iglesia en todo el mundo que es una “conversión misionera” destinada a renovar la Iglesia según la imagen de la propia misión de amor de Cristo, como se desprende de la constitución apostólica Predicate Evangelium.
¿Qué es un cardenal?
Para entrar más en contexto con la gracia que ha recibido el país, debemos saber primero que existe un colegio cardenalicio, que es una institución de la Iglesia que tiene como finalidad proveer a la elección del Papa y ayudar al Santo Padre, sucesor del apóstol Pedro, en su servicio a la Iglesia de Jesucristo, extendida de Oriente a Occidente. Los cardenales, son los que componen este colegio cardenalicio.
Los Cardenales son, ante todo, como el senado, como el consejo de los ancianos o de los presbíteros que en torno al obispo de Roma le aconsejan, le ayudan y colaboran con él de diversas maneras.
El término “cardenal” deriva del latín cardo o bisagra, lo cual sugiere el papel de fulcro (punto de apoyo, gozne) que desempeñan: ellos son las “bisagras” alrededor de las cuales gira todo el edificio de la Iglesia, en torno a su máximo dirigente: el papa. El color rojo simboliza la sangre derramada por Cristo, y por lo mismo, los cardenales tienen que estar dispuestos, si es necesario, a morir por Cristo defendiendo la fe católica.
El birrete y el solideo que llevan en la cabeza es también de color rojo, y representa la entrega al Santo Padre. El rojo púrpura era el color de los trajes de los patricios romanos, cuyo uso después fue reservado al emperador.
El primer cardenal paraguayo.
El actual Arzobispo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, (que es el actual cardenal) es Monseñor Adalberto Martínez. Nació el 8 de julio de 1851. Es el segundo de cuatro hermanos nacidos del matrimonio compuesto por Esmeralda Flores y Aurelio Martínez.
En el 1973, comenzó su camino vocacional donde luego de un discernimiento y varios estudios, tanto de inglés en Washington D.C.; Filosofía, en el Oblate College y Teología, en la Pontificia Lateranense, pudo así ser ordenado de Diácono el 7 de abril de 1985 en Saint Croix, Islas Vírgenes de manos del Obispo Sean Patrick O’Malley.
El 24 de agosto del mismo año, con el mismo Obispo, recibe la ordenación presbiteral, esta vez, en la Parroquia La Piedad de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Este Ministerio, fue ejercido simultáneamente tanto en Estados Unidos y luego se incardinó a la Arquidiócesis durante el episcopado de Monseñor Felipe Santiago Benítez.
Para su Ordenación Episcopal, primeramente fue nombrado Obispo titular de Tatilti y Obispo Auxiliar de Asunción el 15 de agosto de 1997 por el Papa Juan Pablo II. Luego, fue ordenado obispo como tal el 8 de noviembre de 1997 en la Catedral Metropolitana de Asunción, por imposición de manos del entonces Arzobispo de Asunción, Monseñor Felipe Santiago Benítez.
En su recorrido episcopal, estuvo presente por varias diócesis tales como San Lorenzo, donde fue el primer obispo de esta; en San Pedro, donde desarrolló varias acciones de gran carga pastoral, llevando a la diócesis a tener un gran impacto social; en el Obispado Castrense de Paraguay, donde hasta hoy día continúa siendo Administrador Apostólico; en Villarrica, asumió el 23 de junio de 2018 donde fue nombrado por el Papa Francisco y asumió el 16 de setiembre del mismo año. Aquí se preocupó mucho del mandato del Papa “una Iglesia en salida”, dando así pautas de una mejor organización en la diócesis.
Cargos actuales
El cardenal, ya con su responsabilidad, va respondiendo a los cargos que actualmente le competen. Si bien va haciéndose cargo de su labor pastoral como Arzobispo, como la gran carga pastoral que conlleva una diócesis, también como cardenal tiene otros cargos más allá de la arquidiócesis que está bajo su jurisdicción.
Al ser cardenal, ya pertenece tanto a la ciudad como al clero de Roma. Por eso, el Papa le concede un “título cardenalicio” que es un rango que distingue a ciertas iglesias de la diócesis de Roma que se encuentran ligadas a un cardenal de la iglesia. El título cardenalicio que le corresponde a Monseñor Adalberto Martínez es el de Cardenal Presbítero de San Juan ante la Puerta Latina. Teniendo así en cuenta que en esta parroquia, como todas las demás de Roma se encuentra el escudo del papa, para una mayor distinción de la correspondencia que tiene el título cardenalicio con el cardenal, esta también lleva su escudo, simbolizando así que él es el ordinario del lugar en esa zona.
Como cardenal latinoamericano que es, el Papa, viendo la necesidad, hace poco lo nombró como miembro de la Comisión pontificia para América Latina. Este dicasterio es puente entre América Latina y el Caribe con el Vaticano. La misma se encarga de trasladar las realidades pastorales de esta zona del mundo.
La Comisión Pontificia para América Latina es una estructura dirigida por el cardenal canadiense Marc Ouellet y a ella se suman el cardenal Paulo Cezar Costa, arzobispo de Brasilia, y Adalberto Martínez Flores, arzobispo de Asunción y primer purpurado en la historia del Paraguay.
Con toda esta gracia que nos está concediendo Dios, por medio de la Iglesia y sus pastores, lo único que nos queda a nosotros es rezar por la gran labor que tiene delante nuestro el primer cardenal, que si bien, también lo ayudamos cuando ponemos en práctica los consejos evangélicos con los más necesitados, una oración por aquellos que más necesitan nunca está de más.
Seminarista: Arturo Carmona
Curso: Segundo año de la Etapa Configuradora
Diócesis: Arquidiócesis de la Santísima Asunción
CARTA APOSTÓLICA “DESIDERIO DESIDERAVI”
El Santo Padre ha enviado una Carta Apostólica al Pueblo de Dios sobre la Liturgia que es una dimensión fundamental para la vida de la Iglesia. Con esta carta desea compartir con nosotros algunas reflexiones sobre la Liturgia, la carta en sí es muy extensa y por lo tanto, merece una atenta consideración en todos sus aspectos, sin embargo, con este escrito no se pretende tratar la cuestión de forma exhaustiva sino más bien, nos quiere ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana, también para recordar el sentido profundo de la Celebración Eucarística que surgió del Concilio e invitar a la formación litúrgica.
El 29 de junio del presente del presente, el Papa Francisco publicó “Desiderio Desideravi”, que desarrolla en 65 párrafos los resultados de la Asamblea Plenaria del Dicasterio para el Culto Divino de febrero de 2019 y sigue el Motu Proprio “Traditionis Custodes”, reafirmando la importancia de la comunión eclesial en torno al rito que surgió de la Reforma Litúrgica Posconciliar. Como mencioné recientemente, el escrito no se basa en una nueva instrucción o en un directorio con normas específicas, sino más bien se basa en una meditación para comprender la belleza de la celebración litúrgica y su papel en la evangelización. El Santo Padre termina con un llamamiento: “Abandonemos la controversia para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia; conservemos la comunión y sigamos asombrado por la belleza de la Liturgia” (65).
El Papa Francisco escribe, la fe cristiana es un encuentro con Jesús vivo o no lo es y la liturgia nos garantiza la posibilidad de ese encuentro. No necesitamos un vago recuerdo de la Última Cena; necesitamos estar presentes en esa Cena. Recordando la importancia de la Constitución del Vaticano II “Sacrosanctum Concilium”, que condujo al redescubrimiento de la comprensión teológica de la liturgia, el Pontífice añade: “Con esta carta quisiera simplemente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia, no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reduccionista de la su valor o, peor aún, por su instrumentalización al servicio de una visión ideológica, sea cual sea” (16).
El romano Pontífice después de haber advertido contra la “mundanidad espiritual”, el gnosticismo y el neopelagianismo que la alimentan, afirma que estas formas distorsionadas del cristianismo pueden tener consecuencias desastrosas para la vida de la Iglesia y nos recuerda que la liturgia es, por su propia naturaleza, el antídoto más eficaz contra estos venenos haciendo referencia a una liturgia en su sentido teológico y no como un ceremonial decorativo o un mero conjunto de leyes y de preceptos que ordena el cumplimiento de los ritos.
Para que sea eficaz este antídoto, es necesario redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana, pero este redescubrimiento no consiste en la búsqueda de un esteticismo ritual, tampoco con esta idea, el Santo Padre, no pretende avalar, de ningún modo, la actitud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal, lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la acción ritual con un funcionalismo práctico exagerado; más bien el papa nos aclara que hay que cuidar todos los aspectos de la celebración (espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música) y observar todas las rúbricas: esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece.
Sin embargo, aunque la calidad y la norma de la acción celebratoria estuvieran garantizadas, esto no sería suficiente para que nuestra participación fuera plena” (23). En efecto, si “falta el asombro por el Misterio Pascual” presente “en la concreción de los signos sacramentales, podemos correr el riesgo de ser verdaderamente impermeables al océano de gracia que inunda cada Celebración” (24). Este asombro, aclara el Papa Francisco, no tiene nada que ver “con la humosa expresión “sentido del misterio”: a veces entre las supuestas acusaciones contra la reforma litúrgica está también la de haberla eliminado de la celebración. El asombro del que habla el Papa no es una especie de desconcierto ante una realidad oscura o ante un rito enigmático, sino al contrario, asombro ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos ha sido revelado en la Pascua de Jesús (25).
¿Cómo, entonces, recuperar la capacidad de vivir la acción litúrgica en su plenitud? Ante el desconcierto de la posmodernidad, el individualismo, el subjetivismo y el espiritualismo abstracto, el papa nos invita a volver a las grandes Constituciones Conciliares, que no pueden separarse unas de otras. Y escribe que “sería banal leer las tensiones, lamentablemente presentes en torno a la celebración, como una simple divergencia entre distintas sensibilidades hacia una forma ritual. El problema es ante todo eclesiológico” (31).
Citando al teólogo Romano Guardini, el Papa Francisco afirma que, sin formación litúrgica, “las reformas en el rito y en el texto no ayudan mucho” (34). También subraya la importancia de la formación, en primer lugar, en los seminarios: “Un enfoque litúrgico-sapiencial de la formación teológica en los seminarios tendría ciertamente efectos positivos también en la acción pastoral y advierte que no es auténtica una celebración que no evangeliza, como no lo es un anuncio que no conduce al encuentro con el Resucitado en la Celebración. Por lo tanto, sin el testimonio de la caridad, ambos son como un metal que resuena o un címbalo que retiñe”.
Es importante educar en la comprensión de los símbolos, que es cada vez más difícil para el hombre moderno, prosigue el Papa. Una forma de hacerlo es, sin duda, cuidar el arte de la celebración, que no puede reducirse a la mera observancia de un dispositivo de rúbrica, ni puede pensarse en una creatividad imaginativa, a veces salvaje, sin reglas. “El Rito es una norma en sí mismo y la norma nunca es un fin en sí mismo, sino que está siempre al servicio de la realidad superior que pretende salvaguardar” (48). El arte de celebrar no se puede improvisar, no se aprende por asistir a un curso de oratoria o de técnicas de comunicación persuasiva, sino que requiere una diligente dedicación a la Celebración, dejándose que la misma Celebración nos transmita su arte. Entre los gestos rituales propios de toda asamblea, ocupa un lugar de absoluta importancia el silencio, símbolo de la presencia y la acción del Espíritu Santo que anima toda la acción celebrativa que mueve al arrepentimiento y al deseo de conversión; suscita el deseo de conversión, suscita la escucha de la Palabra y la oración, prepara para la Adoración del Cuerpo y la Sangre de Cristo.
El Papa Francisco señala que los gestos rituales pertenecen a toda la asamblea, cada gesto y cada palabra contienen una acción precisa que es siempre nueva en nuestra vida; en efecto, nos señala con un sencillo ejemplo “Nos arrodillamos para pedir perdón; para doblegar nuestro orgullo; para entregar nuestras lágrimas a Dios; para suplicar su intervención; para agradecerle un don recibido: es siempre el mismo gesto, que expresa esencialmente nuestra pequeñez ante Dios. Sin embargo, realizado en diferentes momentos de nuestra vida, modela nuestra profunda interioridad y posteriormente se manifiesta externamente en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos” (53)
El arte de celebrar concierne a toda la asamblea y por lo tanto, los ministros ordenados tienen el deber de cuidarlos; resalta que la forma de vivir la Celebración en las comunidades cristianas está condicionada, para bien o, por desgracia, también para mal, por la forma en que su Pastor preside la asamblea. Y enumera varios modelos de presidencia inadecuada, aunque sean signos opuestos: rigidez austera o creatividad exasperada; misticismo espiritualizador o funcionalismo práctico; velocidad precipitada o lentitud acentuada; descuido desaliñado o refinamiento excesivo; afabilidad sobreabundante o impasibilidad hierática. Todos estos modelos tienen una misma raíz: un personalismo exasperado de estilo celebratorio que expresa a veces una manía de liderazgo mal disimulada. No son estas las actitudes más extendidas, pero la asamblea es objeto de maltratos frecuentemente.
El Santo Padre hace recordar especialmente a los ministros ordenados la importancia de una buena y verdadera celebración y recalca diciendo, que el presbítero está llamado a desempeñar, éste no es, primariamente, una tarea asignada por la comunidad, sino la consecuencia de la efusión del Espíritu Santo recibida en la ordenación, que le capacita para esta tarea. “El presbítero también es formado al presidir la asamblea que celebra y para para que este servicio se haga bien , con arte, es necesario que el presbítero tenga ante todo, la viva conciencia de ser, por misericordia, una presencia particular del Resucitado. El ministro ordenado es en sí mismo uno de los modos de presencia del Señor que hacen que la asamblea cristiana sea única, diferente de cualquier otra”. (57)
El Papa finaliza la Carta apelando a todos los Obispos, presbíteros y diáconos, a los formadores de seminarios, a los profesores de facultades de Teología y a todos los catequistas, a ayudar al Santo Pueblo de Dios a sacar de lo que ha sido siempre la fuente primaria de la espiritualidad cristiana, reafirmando lo establecido en “Traditionis Custodes”, para que la Iglesia eleve, en la variedad de lenguas, una única e idéntica oración capaz de expresar su unidad” y esta única oración es el Rito Romano, que surgió de la Reforma Conciliar y fue instituido por los santos Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II.
Autor: Arnaldo Andrés Arévalos Medina
Curso: Tercer año de la etapa Configuradora
Diócesis: Obispado de las FF. AA. y Policía Nacional
EL ACOLITADO
Hablar del acolitado es hablar del segundo ministerio menor que está presente en la Iglesia desde tiempos antiquísimos. En la Carta Apostólica “Ministeria Quaedam” en forma de MotuProprio de Pablo VI del 15 de agosto de 1972, se configuran dos oficios o tareas, a saber, el lectorado, que está ligado al ministerio de la Palabra, y el acolitado, que está ligado al servicio del altar. Por ello, el Papa que ahora es San Pablo VI, instituye estos ministerios a pedido de las Conferencias Episcopales, a fin de que puedan instruir e instituir ministros para el culto sagrado de Dios, la santa Misa y otras funciones.[1]
El ministerio del acolitado, no solo lo recibe el seminarista, sino también puede recibir cualquier fiel, es decir, varón o mujer con una firme y buena voluntad de servir fielmente a Dios y al pueblo cristiano, de este modo pueda ejercer funciones litúrgico-religiosas y de caridad, en conformidad a las diversas circunstancias. Por consiguiente, se confiere mediante el discernimiento de los pastores, una adecuada preparación y un rito especial mediante el cual, el fiel, una vez obtenida la bendición de Dios, queda dentro de una clase o grado para desempeñar una determinada función eclesiástica.[2]
En el Seminario Mayor Nacional del Paraguay se otorga el ministerio del Lectorado en primer lugar, al seminarista que primeramente haya recibido la Admisión a las Sagradas Órdenes, y en segundo lugar, se concede el Acolitado, al seminarista como último ministerio de cara al Orden Sagrado, cada vez más cerca del presbiterado. Aquí en el Seminario Mayor Nacional del Paraguay, esto se celebra para que el seminarista, durante su formación vaya configurándose más a Cristo Buen Pastor, en el servicio al Pueblo de Dios según sus necesidades.[3]
El acolitado se recibe en los últimos años de formación de las manos del obispo, de quien el seminarista tiene dependencia. Esto se da para significar la unión del seminarista con su obispo y su Iglesia particular.
Los elegidos para el ministerio de acolitado, participarán de un modo peculiar en el ministerio de la Iglesia, cuya vida y cumbre tiene su centro en la Eucaristía, por la que se edifica y crece el Pueblo de Dios, por tanto, el Acólito tiene funciones específicas que son de su competencia dentro de la celebración Eucarística:
Las funciones de un acólito son:
- Cuidar el servicio del altar, ayudar al diácono y al sacerdote. Al él concierne principalmente preparar el altar y los vasos sagrados, especialmente en la santa Misa (cfr. IGMR n. 98).
- Además, distribuir la sagrada comunión como ministro extraordinario de la comunión, según las condiciones establecidas para ello. En idénticas condiciones podrá exponer públicamente el Santísimo Sacramento de la Eucaristía a la adoración de los fieles y podrá posteriormente reservarlo, pero no puede dar la bendición. Puede también instruir a los fieles que ayudan en las acciones litúrgicas como son las de llevar el Misal, la cruz, los cirios u otras funciones similares.[4]
- Asimismo, el acólito instituido, acabada la distribución de la Comunión, ayuda al obispo o presbítero o al diácono en la purificación y en el arreglo de los vasos sagrados. En ausencia del diácono, el acólito ritualmente instituido lleva los vasos sagrados a credencia y allí los purifica, los seca, y los arregla del modo acostumbrado (Cfr. IGMR n. 192).
Autor: Blas David Fernández Velásquez
Curso: Tercer año de la etapa Configuradora
Diócesis: Coronel Oviedo
[1] Cfr. Francisco, Papa, Carta a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el acceso de las mujeres a los ministerios del lectorado y del acolitado, Editrice Vaticana, Roma 2021, 2.
[2] Cfr. Francisco, Papa, Carta a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el acceso de las mujeres a los ministerios del lectorado y del acolitado, Editrice Vaticana, Roma 2021, 4.
[3] Cfr. Pablo VI, Papa, Carta Apostólica «Misteria Quaedam», Por la que se reforma en la Iglesia latina la disciplina relativa a la primera tonsura, a las órdenes menores, al subdiaconado, Editrice Vaticana, Roma 1972, 1.
[4] Cfr. Sánchez, G.: El acolitado [Internet] https://deoduce.org/el_acolitado.pdf. [Consulta: 21 de octubre 2022].
Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora de la Asunción
Del 5 al 15 de Agosto se celebró en el Seminario Mayor Nacional del Paraguay el novenario en honor a la santa patrona de dicha Institución, la Virgen de la Asunción, siguiendo con el lema propuesto por la Conferencia Episcopal Paraguaya en el marco del año del laicado “Al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo” (cf. Lc 24,33-35). Las celebraciones Eucarísticas de dicho novenario estuvieron presididas por los obispos del Paraguay y concelebradas por los formadores y directores espirituales de la casa de formación.
El primer día del novenario la presidencia de la Eucaristía estuvo a cargo de Monseñor Pedro Collar, Obispo de la Diócesis de San Juan Bautista de la Misiones con el tema “Los Laicos, incorporados a Cristo por el Bautismo. En el segundo dia del novenario fue presidente de la Santa Misa el Pbro. Cristino Bohnert, Rector del Seminario Mayor Nacional del Paraguay y la homilía estuvo a cargo del Pbro. Gabriel Quintana formador del primer año de la etapa discipular con el tema “La Palabra de Dios en la misión de la Iglesia”.
En el tercer dia del novenario la Eucaristía fue presidida por Monseñor Guillermo Steckling, Obispo de la Diócesis de Ciudad del Este con el tema “La Eucaristía y la llamada a la santidad de los Laicos”. El cuarto dia del novenario tuvo como presidente de la celebración eucarística a Monseñor Ricardo Valenzuela, Obispo de la Diócesis de Caacupé con el tema “La Iglesia, cuerpo de Cristo – Pueblo de Dios”. El quinto dia del novenario la Eucaristía fue presidida por Monseñor Celestino Ocampos, Obispo de la Diócesis de Carapeguá con el tema “Vocación misionera de los Laicos”.
El sexto dia del novenario fue celebrado por el Rvdo. Paterne Hervé Hubert, Secretario de la Nunciatura Apostolica con el tema “Los Laicos llamados a vivir la sinodalidad en la Iglesia”. El séptimo día la celebración eucarística estuvo a cargo del Monseñor Amancio Benítez, Obispo de la Diócesis de Benjamín Aceval con el tema “Los laicos: hombres de la Iglesia en el corazón del mundo, hombres del mundo en el corazón de la Iglesia”.
El octavo dia del novenario fue presidido por Monseñor Juan Bautista Gavilán, Obispo de la Diócesis de Coronel Oviedo con el tema “Llamados a dar testimonio de Jesucristo con coherencia de vida”. En el noveno dia de preparación para la fiesta de la Virgen de la Asunción la presidencia de la Eucaristía estuvo a cargo Monseñor Francisco Pistilli, obispo de la Diócesis de la Santísima Encarnación con el tema “El Laico en la búsqueda y promoción del bien común, en la defensa de la dignidad humana”. En las primeras vísperas de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María el presidente de la Eucaristía fue Monseñor Joaquín Robledo, Obispo de la Diócesis de San Lorenzo con el tema “El protagonismo de los Laicos en la construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad”,
El dia central de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, la Eucaristía fue presidida por Monseñor Edmundo Valenzuela, Arzobispo emérito de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción con el tema “María, modelo y prototipo de espiritualidad laical”. La celebración fue concelebrada por todos los sacerdotes de la casa de formación. Los invitados en dicha jornada fueron los compañeros del Seminario Propedéutico San José de Caacupé.
Posterior a la celebración eucarística se llevó a cabo el tradicional torneo de integración consagrándose como campeón el tercer curso de la etapa discipular. Tras el torneo se realizó el almuerzo de confraternidad junto con el acto cultural.
Un hecho notable fue que dentro del marco del novenario a «Nuestra Señora de la Asunción», patrona del Seminario Mayor Nacional del Paraguay, se presentó la conferencia sobre; “Lucas Cranach el Viejo, pintor de la Reforma, pintando a la Virgen María”. La conferencia estuvo a cargo del Prof. Dr. René Krüger. La misma se realizó el día sábado 13 de agosto a las 17:30 hs, en el salón auditorio del Seminario Mayor.
Autor: Claudio Alejandro Bernal Gavilán
Curso: Tercer año de la etapa Configuradora
Diócesis: San Lorenzo
Admisión a las Órdenes Sagradas
Durante la etapa de formación del candidato al sacerdocio, en el Seminario, los mismos van pasando por distintos momentos. En el caso del Seminario Mayor Nacional del Paraguay, se inicia la etapa de formación en la ciudad de Caacupé donde se encuentra una de las sedes del seminario y en la cual se desarrolla el Propedéutico I.
A partir del segundo año de formación, los seminaristas diocesanos continúan su preparación ya en la sede central del Seminario Mayor, desde el curso de probatorio de ingreso hasta el último año de formación. En este trayecto de formación, el candidato, según su proceso e informes elaborados por los formadores y equipo directivo en general, a partir del primer curso de la etapa configuradora (5° año de formación) puede solicitar la ADMISION A LAS ORDENES SAGRADAS.
En este rito, dentro de la Santa Misa, el candidato es llamado a presentarse ante el Obispo para ser admitido y recibir de sus manos la bendición y una cruz que llevará colgada sobre el pecho, signo del cristiano que se pone a los pies del Buen Pastor.
El rito de admisión a las órdenes es uno de los ministerios que solicitan aquellos que desean ser presbíteros cuando ya llevan varios años de formación en el seminario. En un seminario de formación para la vida presbiteral el candidato va viviendo su experiencia de fe y de crecimiento de forma progresiva, por etapas o fases.
Esta petición es un acto jurídico, que después del Concilio Vaticano II vino a sustituir a la tonsura. La tonsura indicaba la entrada en el estado clerical por medio de una ceremonia en presencia del obispo o de la persona encargada por él. En él se rapaban parte del cabello de la cabeza como señal de consagración a Dios.
Es importante aclarar que la admisión a las órdenes no equivale a la entrada de un candidato al estado clerical. Más bien, es el primer paso que debe dar para llegar posteriormente a formar parte del clero, recién desde la ordenación diaconal.
Luego de la Admisión, el candidato se prepara para recibir el ministerio del Lectorado y más adelante el último paso antes del diaconado, el Acolitado.
Breve reseña Histórica del Rito de la Admisión a las Órdenes
El Rito comenzó a ponerse en práctica luego del Concilio Vaticano II, pues varios obispos le pidieron al Papa Pablo VI el favor de proceder a la revisión de las órdenes menores y del subdiaconado con la intención de actualizar a la Iglesia.
Así, el 15 de agosto de 1972 se publican dos Cartas Apostólicas: Ministeria quaedam y Ad Pascendum con las que reformó el proceso de recepción de los ministerios y las órdenes menores. Dado que algunos ministerios (órdenes menores) también eran recibidos por seglares se instituyó un Rito nuevo, llamado Admisión a las Órdenes Sagradas, que sólo recibirían los candidatos al sacerdocio ministerial.
La carta manifiesta que serán admitidos sólo aquellos que den muestra de verdadera vocación, adornados de buenas costumbres y libres de defectos psíquicos y físicos. El candidato se compromete públicamente a continuar con su formación en vista a las Ordenes Sagradas.
Seminarista: Marco Ortigoza
Curso: Cuarto año de la Etapa Configuradora
Diócesis: Arquidiócesis de la Santísima Asunción
Las fiestas patronales en el Seminario Mayor Nacional del Paraguay
En el ámbito de la evangelización, la religiosidad popular, es de mucho valor para el anuncio de Jesucristo. Por este motivo en el Seminario Mayor se propone, como parte de la formación tanto humana como espiritual de los seminaristas, la realización de las Fiestas Patronales. Cada curso o comunidad tiene como referente espiritual a un Santo Patrono, de la misma manera la comunidad grande del Seminario celebra en un ambiente festivo y de mucha devoción la fiesta de nuestra Madre la Virgen María en su advocación «Nuestra Señora de la Asunción», Patrona de la casa de formación.
La religiosidad popular es la expresión del pueblo que busca de una manera determinada a Dios, esto se da de muchas formas dependiendo de los elementos culturales de cada pueblo, todo se desarrolla desde la fe católica que se manifiesta así de una manera viva y eficaz. En este contexto y teniendo en cuenta que, en la tarea pastoral, el pastor se encuentra con distintas formas de expresión de esta fe, los seminaristas se sumergen en el mundo de las fiestas Patronales y se hacen parte así de la vivencia del pueblo santo de Dios.
El Catecismo haciendo referencia a la expresión de fe de los pueblos manifiesta lo siguiente:
«El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado, en todo tiempo, su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia: tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el viacrucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc.»[1].
Todo este sentido de lo religioso también se vive en el ambiente festivo de las fiestas patronales, en las novenas se visita al Santo a quien se tiene una estima o veneración particular, sea quien sea el Santo, en las novenas no falta el rezo del Santo Rosario y las procesiones por las calles de la comunidad, el decorativo, los petardos y el famoso «karu guasu».
Viendo todo esto, los seminaristas, se unen al sentir del pueblo por medio de la realización de las novenas en donde se da, así como en las comunidades parroquiales, una preparación previa, ya sea, organización, modo de trabajo, actividades a realizarse, etc. Por lo general, durante toda la novena, antes de la celebración de la Eucaristía, se reza el Santo Rosario y en el día central se vive la procesión del Santo Patrono, en un clima de alegría y devoción. Aquí también se decora el paseo central del Seminario con las «piriritas», antorchas, así también, los infaltables petardos y juegos artificiales. Posteriormente, una vez celebrada la Eucaristía, se vive un encuentro comunitario al estilo «karu guasu».
Esta vivencia es muy importante en la formación de los futuros pastores del país, ya que, de esta manera se comprende mucho mejor el sentir del pueblo, el entusiasmo que rodea todos los preparativos que para una comunidad es una gran fiesta. Es importante entender bien esta realidad, ya que dentro de ella se han dado frutos de santidad.
El Papa Francisco en la Exhortación «Evangelii Gaudium» haciendo referencia a la religiosidad popular del pueblo manifiesta que: «hace falta acercarse a ella con la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar sino amar[2]«. Por eso, vivir estos momentos permite a los Seminaristas comprender en carne propia la gran riqueza teologal que envuelve a la religiosidad popular en el ámbito de las fiestas patronales.
Dentro del ámbito formativo y teniendo en cuenta la propuesta de la Ratio Fundamentalis estas experiencias ayudan a acrecentar la dimensión humano-comunitaria y espiritual del Seminarista. Por lo que es vital en la formación ser parte de esta actividad para la formación y el crecimiento de la Fe.
En la Ratio se resalta que el «Humus de la vocación presbiteral es la comunidad (…) el seminarista proviene de ella (…) tiene necesidad de un vínculo vital con la comunidad. Ella se presenta como hilo conductor que armoniza y une las cuatro dimensiones formativas[3]«. Las fiestas patronales, en este sentido, se presentan como una ocasión propicia de vivencia y vínculo comunitario ya que en ellas se socializa dándose así el vínculo con la comunidad por medio del encuentro, la convivencia, unión, participación y sentido de pertenencia.
Otro punto a remarcar en la Ratio es, en donde se manifiesta que, los espacios de religiosidad popular permiten que «los futuros presbíteros adquieran familiaridad con la religiosidad popular (…) para una mayor eficacia pastoral[4]«. Por lo que, la fiesta patronal celebrada en el Seminario, no es una actividad aislada, sino que es un cimiento muy importante para la formación sacerdotal.
Todo lo que vivimos unidos a la fe que nace de lo más profundo del ser humano y se expresa en la comunidad cristiana, así como también la devoción y veneración hacia un Santo en particular, permite que nos acerquemos más a Dios y nos encamina hacia la vocación al la que todos estamos llamados, la santidad.
Seminarista: Abel Recalde
Curso: Cuarto año de la Etapa Configuradora
Diócesis: San Lorenzo
[1] CEC 1674
[2] EG 125.
[3] Ratio Fundamentalis, no 90.
[4] Ratio Fundamentalis, no 114.

Revista Semapar 2022
Apreciados Lectores/as
Con agrado les presentamos una nueva edición de la revista SEMAPAR, que vuelve después de dos años de pandemia, dos años sin ser realizada por los límites que la realidad nos imponía. Es una gran alegría volver con las reflexiones de los seminaristas y más aún en este tiempo tan especial que estamos viviendo eclesialmente: el camino sinodal al que nos unimos como Iglesia en Paraguay con el año del laicado propuesto por nuestros obispos unidos en conferencia.
Tenemos como objetivo general, contribuir como seminario a esta realidad que acontece en la Iglesia y en la sociedad mediante la redacción de la revista SEMAPAR, donde los mismos seminaristas junto con algunos sacerdotes dan su aporte a esta noble forma de transmitir su voz y unirse al caminar juntos como pueblo santo de Dios.
Por lo tanto, en esta revista reflexionaremos sobre las vicisitudes eclesiales a nivel particular estando en sintonía con toda la Iglesia universal, los seminaristas se hacen eco y se explayan escribiendo sobre la importancia de los laicos en la vida de la Iglesia, abordan temas referidos a la sinodalidad y, en ese marco, a la asamblea eclesial, entre otros temas aparece la cuestión de nuestro accionar con relación a la paz.
Otro punto importante es dar a conocer las actividades del seminario, todo lo que hacen los seminaristas en su proceso de formación hacia el sacerdocio, en las distintas dimensiones que la constan: humana, espiritual, intelectual, pastoral.
Buscamos enaltecer y valorar la cultura paraguaya mediante el idioma guaraní, por este motivo encontraremos un artículo central en guaraní sobre la sinodalidad escrito por el Pbro. Dr. Wilson Garay, formador de los seminaristas del séptimo curso y profesor de la facultad Eclesiástica de Sagrada Teología, que es una contribución importante y valiosa. En esta línea también encontramos aportes artísticos literarios con las poesías en guaraní.
Esperamos que esta revista sea realmente para el provecho de toda la Iglesia, le pedimos al Buen Pastor nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a caminar a su lado y ser fieles testigos de su Evangelio en la cotidianeidad de nuestras vidas de tal modo crezcamos en santidad para que a ejemplo de su Madre María Santísima, tengamos un corazón disponible a la escucha y a la obediencia al Padre.
Samuel Florentín
Coordinador
Presionando el botón tendrán el acceso a la revista en formato pdf: Semapar 2022